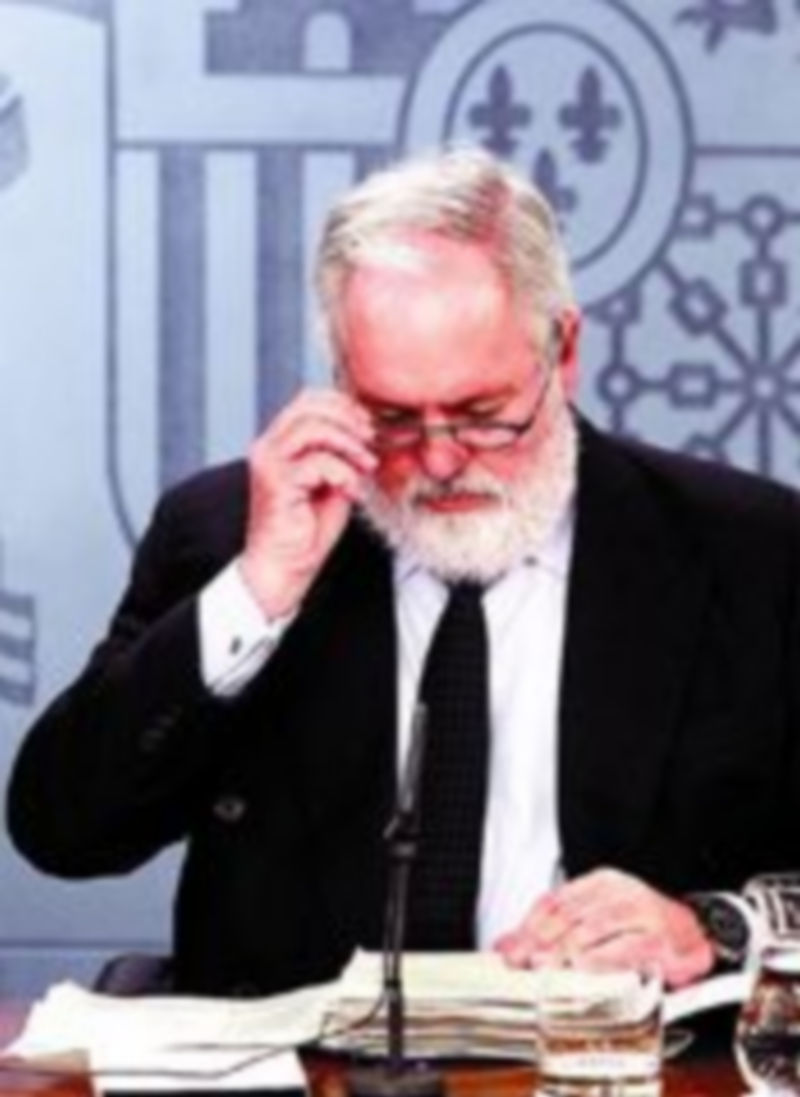Tras casi dos años de negociaciones, los ministros de Agricultura de la UE han logrado un acuerdo político sobre la reforma de la Política Agrícola Común. La presidencia irlandesa cumplió con su compromiso y, a falta solo de aprobación en las próximas semanas por el Pleno del Parlamento, se puede decir que nos encontramos ya ante el texto definitivo. En contra de lo previsto inicialmente, por el retraso en las negociaciones, la misma no se podrá aplicar en 2014, por lo que la próxima campaña se mantiene el mismo sistema que el aplicado en este ejercicio.
Con la aprobación de esta reforma, Bruselas ha marcado las grandes líneas del nuevo modelo, pasar de pagos por derechos históricos a cobros por superficie, pero, ha decidido tal flexibilidad a la hora de su aplicación, que ahora se abre una segunda y más compleja negociación entre Agricultura, comunidades y todo el sector para decidir dónde, cómo y a quién se hacen los pagos de una parte muy importante de los fondos.
En relación con el resultado de la reforma, las valoraciones han ido desde el éxito total aireado por el ministro Arias Cañete, a las organizaciones agrarias que van desde la más positiva de Asaja, a la más crítica de COAG, pasando por UPA, desde donde se apunta que el debate está por llegar.
No cabe hacer aquí un análisis pormenorizado de todo el contenido del acuerdo. Sin embargo, hay una serie de aspectos básicos a través de los cuales se puede hacer una valoración del mismo.
En la parte más positiva se podrían destacar los siguientes puntos clave. A la espera de la aprobación final del Marco Financiero 2014-2020, España mantiene unos ingresos similares a los percibidos en el período anterior, tanto para los pagos directos, como para los programas de desarrollo rural, 35.705 millones y otros 8.291 más, respectivamente. Se puede criticar que se trata de ayudas congeladas que, al no contemplar el IPC, suponen un deterioro de los ingresos aproximadamente en un 12%. Es cierto, pero Bruselas viene congelando las subvenciones desde siempre y nunca ha aplicado anualmente esa revisión.
Se ha logrado la posibilidad de asignar los pagos solo sobre 22,4 millones de hectáreas, en lugar de haberlo tenido que hacer sobre 38, lo que habría supuesto la obligación de distribuir los mismos fondos entre más territorio.
Un tercer aspecto ha sido que la UE aceptara la convergencia o acercamiento de ayudas hasta un mínimo del 60% de la media en una región hasta 2019 y no la equiparación total. España se plantea dividir el país en unas 40 regiones en función de las condiciones agronómicas, no administrativas.
Además, se ha mejorado el acuerdo final de la política verde, por la que el 30% de todo el sobre nacional se computará individualmente y se pagará en función de que una explotación cumpla las exigencias medioambientales de abandonos y de rotación de cultivos. El pacto flexibiliza esas normas y, sobre todo, se ha logrado considerar ya como greening a todas las superficies de cultivos leñosos como viñedo, olivar, frutales y arroz, además de los ecológicos
Finalmente, entre otros datos relevantes, también se podría señalar el adelanto ya fijo de los pagos al 16 de octubre, en lugar de diciembre. Es positiva la creación de un mecanismo para gestión de crisis, aunque esa medida funcionará con recursos detraídos de los pagos directos, como ya ha sucedido este año con un descuento del 5% por disciplina financiera. Es igualmente bueno, aunque insuficiente, lo dispuesto sobre la posibilidad de que un sector pueda llegar a poner en marcha medidas para la regulación de su mercado, cosa que solamente se haría cuando se hubieran utilizado los otros poco instrumentos que existen y siempre previo permiso de Bruselas.
Frente a estos aspectos, también están los negativos. La reforma no ha dado las respuestas que esperaba el sector a diferentes cuestiones relacionadas con los mecanismos para la regulación de los mercados o sobre la mejora de la cadena alimentaria.
La UE sigue en su línea de avanzar con fronteras más abiertas, pero sin mejorar claramente los mecanismos de defensa de las producciones propias. La reforma introduce la intervención pública en trigo duro, eleva el 21% los precios para las compras en intervención en vacuno de carne y mejora los precios de entrada en frutas y hortalizas. Se deja abierta, además, la posibilidad de que un sector organizado como el del aceite pueda acometer retiradas y almacenamientos para ordenar el mercado, pero siempre que se hayan agotado otras vías y tras su autorización desde Bruselas.
Se mantienen todos los interrogantes sobre la continuidad de las cuotas lácteas más allá de 2015; y, en el sector del vino, se ha dado por buena la fórmula ya aprobada anteriormente de eliminar los derechos de plantación desde 2015 sustituyendo los mismos hasta 2030 por autorizaciones nacionales de hasta el 1% de la superficie.
Pero, al margen de esas valoraciones, para el sector español lo más importante comienza ahora. Son las muchas cuestiones que se han dejado abiertas a la decisión de cada país que deben ser ahora objeto de negociaciones con las organizaciones, cooperativas y comunidades autónomas. O lo que es lo mismo, la distribución del dinero con nombres y apellidos.
En principio, el Tribunal Constitucional ya ha dejado bien claro que la PAC es una política estatal y que la misma no se puede dejar a la suerte de cada Gobierno regional. El Ministerio de Agricultura, comunidades autónomas y, muy especialmente todo el sector, deberán tomar una posición sobre cuestiones tan importantes como la modulación, quién es el agricultor activo, la división del territorio, las primas a las primeras 30 hectáreas de una explotación, el apoyo a los pequeños o la distribución de los fondos por sectores para los pagos copados, e 13% del sobre. Pero todo, la aplicación real de la reforma, merece otro análisis.