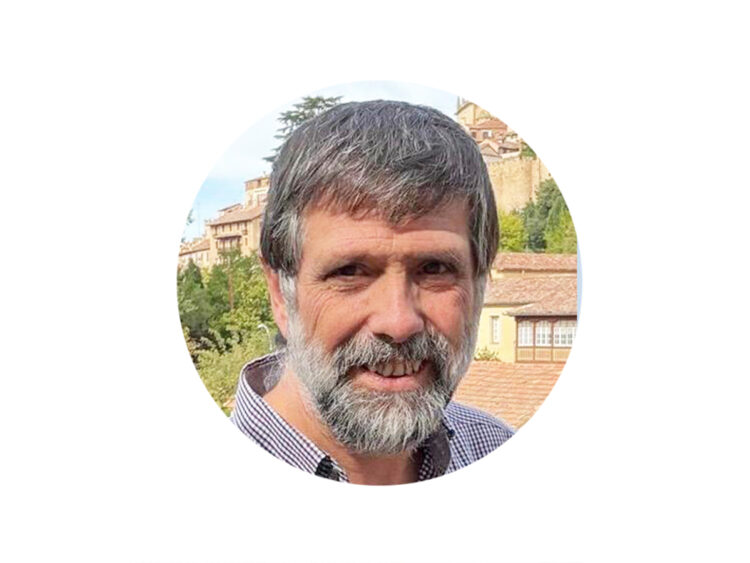Con El torrezno de Soria (Ed. Enrique del Barrio, 2024) Ignacio Sanz nos conduce a una transformación fascinante: de detractores de una comida vulgar a admiradores de un verdadero arte, convirtiéndonos ipso facto en “catedráticos de torreznos”. Porque la pieza de la que se extrae el torrezno (y esto es muy curioso) es “la falda veteada del magro del gorrino”, un lugar del cuerpo; aunque en Soria lo llaman “la íntima” y el autor cite a su propio abuelo que, en Lastras de Cuéllar, lo llamaba los “torreznos magros del alma”.
Platón distinguía entre el bajo vientre, donde residen las bajas pasiones, y el pecho donde vive el corazón, que es la sede de las pasiones nobles; lo que nosotros, haciendo abuso de lenguaje, podríamos llamar, respectivamente, el cuerpo y el alma (o al menos una parte de ella). Si nos tomamos esta libertad podríamos interpretar el torrezno de Soria como un cuerpo elevado a la categoría de alma, lo más bajo elevado a lo más alto, como si el daño que se le atribuye para la salud fuese sólo una ponderación exagerada.
El libro es una recapitulación de romances y romancillos, tradiciones, entrevistas, citas y relatos que hablan de las aventuras y desventuras del torrezno de Soria: de Soria, no de otro sitio, entiéndase bien: sin Soria el torrezno ya no sería el mismo. Este contenido se articula en torno a dos textos del autor (pp. 11-28), que le sirven de columna vertebral, y se cierra con catorce canciones asociadas a sendos códigos de barras que permiten acceder a la música interpretada por dos cantautores: Jaime Lafuente y Jesús Ronda; ambos tienen una dilatada experiencia en música popular y han recorrido, cantando, la geografía de España y buena parte de la de Europa.
Empieza Ignacio Sanz aseverando que “Soria ha transformado el torrezno en poesía”; prosigue mencionando al chef Antoine Barrès (que tuvo una abuela soriana), porque en 2015 ya había conseguido que el torrezno soriano hiciera su entrada triunfal en París. Pero hay un secreto: después de embadurnar la pieza con pimentón y de someterla a un tiempo de curación, se fríe durante treinta o cuarenta minutos para que se desprenda de su grasa; “las prisas chocan contra la excelencia”, dice, y después viene “el toque final intensificando el fuego durante seis o siete minutos con la corteza sumergida en la grasa”; el toque está “en la mezcla del churruscado de la corteza y de carne tierna”, de suerte que “apenas queda ya grasa en el torrezno y nos encontramos con un verdadero deleite”. Recuerda el autor lo que ya sabemos: que “el torrezno procede de una parte innoble del cochino. Innoble por grasienta”; y “de la sabiduría desarrollada por las mujeres sorianas en la paz de las viejas cocinas celtíberas a lo largo de siglos” se eleva “a la categoría de gourmet o de bocado exquisito”. Lo que hacen luego los chefs de París no es más que sancionar lo que ya había elaborado el pueblo. Lo mismo que existen la morcilla de Burgos, la fabada asturiana, el cochinillo de Segovia y el jamón de Guijuelo, también ha conquistado el torrezno de Soria la aristocracia parisina y londinense.
Han surgido costumbres nuevas a la sombra del pueblo: por ejemplo, a mediodía del 31 de diciembre se reúne la gente en la ciudad de Soria para tomar un trozo de torrezno al compás de cada campanada, emulando pícaramente el rito de las uvas. Una variedad del torrezno son las “tiras de un milímetro de grosor sometidas a un fuego intenso (…) que luego se deshacen en la boca”: son las almitas. La carne del torrezno es basta, sí, pero el virtuosismo (que es “el refinado método de elaboración”) la ha convertido en una delicia irresistible. Se deleita el autor imaginando al Arcipreste de Hita comiendo torreznos de Soria, a Cervantes ofreciéndolo en las bodas de Camacho, a Rabelais compartiéndolo con Pantagruel y a Álvaro Cunqueiro respondiendo cuando le preguntan por la más exquisita de las aves del cielo: “si o porco volara…”. “Lo que Cervantes llama ‘duelos y quebrantos’ en la primera página del Quijote no es más que un revuelto de huevos con torrezno”.
El torrezno gusta a los cristianos viejos, dice Quevedo (porque, de entre los nuevos, los conversos lo aborrecen por contener carne de cerdo: de ahí lo de “duelos y quebrantos”); “cómeme”, le dice el torrezno a Álvaro Cunqueiro; “torreznos magros del alma” son los que “se acaba engolfando el cuerpo” (dice López Carillo), y “probar un torrezno de Soria equivale a viajar en un tren de lujo camino del paraíso”, le replica Camilo José Cela; Alfredo Gavín se siente encandilado por dos cosas de Soria: “el silencio que reina en sus pueblos y el torrezno”, y remata con pasión Ramón García Mateo: “en una ocasión me sentí tan tentado que perdí la cabeza por un torrezno”. ¿Son auténticas o apócrifas estas citas? ¡Qué más da! Si no fueran ciertas tendríamos que inventarlas.
También hay tres testimonios: del destazador (Higinio Vinuesa), de la cocinera (Luisa de Lucas) y del camarero (Rubén Pascual). El destazador dice que del cuerpo del cerdo se aprovecha todo; luego cae en su propia paradoja al advertir que el cerdo es el animal más parecido a nosotros (“mata un puerco y verás tu cuerpo”), pues hay quien ha vivido con el corazón trasplantado de un marrano durante sesenta días; reinvidica el oficio de saber “dónde dar el corte preciso para sacar lo mejor, es decir, la parte entreverada de magro y tocino”, y concluye asociando el torrezno a la música: “me acuerdo de mi madre que tenía una mano de ángel para llevarlo a ese punto sublime al que lleva un violinista virtuoso una partitura de Bach”.
Pero el mayor mérito es de la cocinera, dice el destazador. “La cocina, antes que una ciencia exacta, es un arte intuitivo” y “¿cómo sabemos nosotras, las cocineras, que el torrezno ya está?” No lo saben. Lo intuyen. Primero, la lluvia mansa (“el chisporroteo del torrezno recuerda a un calabobos”); y luego la chaparrada (cuando “se hincha la corteza” hay que procurar “que la veta de carne no se achicharre”). La cocinera concluye: “¿si lo hago siempre así, por qué no siempre sale igual? Ahí está el misterio”. Finalmente lo sirve el camarero porque hay que “ser atentos, pero nunca serviles”, y el camarero sabe que “no hay que atosigar”, sino “dejar espacio al cliente y sugerir solo en caso de duda, sin forzar nunca”.
Hay poesías jocosas y poemas, dichos y sentencias sacados de la tradición oral, uno de los cuales merece una atención especial: Luciano Torcal, el vegetariano torreznero. “Los poetas viven en las nubes”, dice Ignacio Sanz, por eso sabe que los versos de exaltación al torrezno soriano “en ningún caso los llamaría poemas. Sería un atrevimiento. La poesía es un género que tiende a conmover al lector y estas composiciones no llegan a la categoría de poemas. Letrillas jocosas podría venir bien”; es así como Luciano es vegetariano los veintinueve primeros días de cada mes y el último, para desquitarse, se infla a torreznos. “¿Quién no tiene contradicciones?” Mira a Luisa, la cocinera, que “es una catedrática de los fogones” y está “al frente de los fogones de la Alquimia”. Soria, nueva paradoja, pertenece a “la llamada España vacía que curiosamente es la que alimenta a la España llena”.
Y como se trata de un libro-disco, la voz de Jaime Lafuente y el acompañamiento de Jesús Ronda (guitarra, bouzouki, percusión y coros) ponen el colofón con unas canciones estupendas; una interpretación impecable y un sonido magnífico, y el tono juglaresco que nos hace disfrutar con el humor de los textos; uno se imaginaría en una plaza medieval escuchando sonidos que nos trasladan a aquella época. “De temas vidriosos/que no parle nadie,/ni vengan con rollos/o turras mentales./A comer se ha dicho/ que lo dan de balde”. La dignidad del lenguaje popular huyendo de la chabacanería: “viva el torrezno bendito;/cada vez que lo comemos/catamos Soria en espíritu”; por eso “a la eterna Roma/habría que llevarlo;/y que el Santo Padre/lo declare santo”. Llega el torrezno a tener su erotismo “y la curva sensual/del cuerpo garrido” (que es la curva del torrezno retorciéndose en la sartén, no penséis mal, viciosos) “solo con nombrarte/me brinca el ombligo/y sueño que sueño/que sueño contigo”. También se dice en otros versos: “corteza crujiente/ternura carnal”, el torrezno es placer: “torreznos magros del alma”, canta el Nuevo Mester de Juglaría, que con torreznos se hacen buenos platos y buenos amigos; tentados estamos de darles a las migas este doble sentido, que “con buenos torreznos/se hacen” también buenas “migas”. En fin, que quede como conclusión: “hubo seis platos/en la boda de Antón:/cerdo, cochino,/puerco, marrano,/guarro y lechón”. “De todos los peces de la mar océano, el que más me gusta” es “la puerca marrana. Y de todos los peces de la mar marina, el que más me gusta: la puerca cochina”.