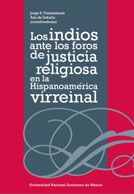Es usted catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, comúnmente llamada UNAM, en el Instituto de Investigaciones Históricas. Tiene varios libros de gran calado publicados sobre la Historia eclesiástica y judicial del virreinato de la Nueva España y sobre la posibilidad o no de un estado laico. Se le considera en México además un gran especialista en la historia de la relación con la Santa Sede.
—¿Fue la iglesia (tanto la diocesana como las órdenes religiosas) un contrapoder en la Nueva España?
—Yo no hablaría de contrapoder. La Iglesia debía mantener su autonomía e independencia, pero estaba integrada en el Gobierno a través del Real Patronato y la forma de gobierno era una Monarquía católica, confesional. En ese sentido no se puede hablar de contrapoder. Sin embargo, el poder espiritual si sirvió como un poder regulador. Tuvo la función de contrapeso y estableció los límites a la potestad del poder del rey. Los limites eran claros: el rey debía hacer justicia, mantener la paz y proteger la religión del pueblo. En las Indias, decía Don Juan de Palafox y Mendoza, si bien es cierto que el rey tenía mano como en ningún otro lugar, por el Real Patronato, no se debía olvidar que el pueblo era muy leal y muy devoto.
—¿Qué nos puede contar de Vasco de Quiroga?
—De don Vasco se pueden decir muchas cosas. Hay tres momentos en su historia. Es un funcionario y jurista notable de ambos derechos, canónico y civil. La primera parte de su vida es juez de la Monarquía en el norte de África y su trayectoria es muy exitosa. Cree profundamente que el derecho, la religión y la justicia forman el corazón de la Monarquía. Es enviado a la Nueva España precisamente por su experiencia en lugares donde se está implantando la fe católica o donde la población no es mayoritariamente católica. La segunda parte de su historia es su rol como oidor de la segunda audiencia, para arreglar los desastres de la primera audiencia. Los tarascos estaban muy enfadados por la traición a la alianza que se había cometido contra ellos. Por sus méritos resolviendo este difícil asunto, Vasco llega a la tercera etapa cuando el rey decide nombrarle primer obispo de Michoacán. Acepta y en un día recibe las siete órdenes: las cuatro menores y las tres mayores, ya que no era clérigo. Tiene un fuerte compromiso con la organización política de Michoacán. Se le ha asociado a la Utopía de Tomás Moro, pero yo creo que establece unas instituciones que tienen todavía un gran componente medieval, de una comunidad autosuficiente, donde los distintos barrios o repúblicas se necesitan mutuamente y esto genera un equilibrio económico que redunda en un equilibrio político. Además, se implanta una vida espiritual muy intensa que es muy del agrado de los michoacanos. Así se incorporaron a la Monarquía. Vasco toma partido por el indio desde el primer momento y escribe su obra Información en Derecho, con una importante apología de los indios y una oposición a su esclavitud. Conoció a Tomás Moro y recientemente se ha escrito una tesis vinculando su manera de actuar y gobernar a la obra de Moro. Don Vasco es el forjador de una nueva cultura de la Nueva España, donde la incorporación del indio nace desde los indios y a través de medios pacíficos de persuasión.
—¿Algún otro evangelizador que le gustaría destacar?
—Ya hemos visto a don Vasco, que tiene abierta causa de canonización. Durante tiempo esta causa estuvo parada porque había resistencia a canonizar a un abogado, un jurista que usaba el derecho para llegar a sus objetivos y le acusaban de pleitista.
Yo destacaría a fray Pedro de Gante, aunque falta investigación sobre él. Es uno de los más fascinantes de esa primera hora. Era primo del emperador y había jugado a las canicas con él en Gante. Renuncia a la corte, se hace franciscano, pero nunca se ordena sacerdote. Siempre será lego por humildad, blindado contra los deseos de hacer carrera eclesiástica. Llega antes de los doce, en 1523, con otros dos franciscanos flamencos, Juan de Tecto y Juan de Aora. Aprende a fondo la lengua nahuatl junto a muchos indígenas que le ayudan para traducir textos sagrados. Hace el primer catecismo pictográfico, con dibujos. Con él se inaugura el indo-cristianismo. Es la raíz de una de las vertientes más importantes de la cultura mexicana. Como ejemplo podemos poner los danzantes de la villa de Guadalupe. Pedro de Gante se dio cuenta de que los indios rezaban danzando y traduce y compone oraciones cristianas para que sigan rezando y bailando. Funda la primera escuela de artes y oficios, fomentando la enorme habilidad de los indios para las manualidades. Es un gran impulsor del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Cree profundamente en la religiosidad de los indios. Funda San José de los Naturales, la primera capilla al aire libre, que se demolió en el siglo XIX. Me gustaría que se pusieran los ojos en este evangelizador que inicia el indo-cristianismo con sus asesores y colaboradores indios.
—¿Cómo se concretaron los derechos teóricos de los indios en la práctica en la Nueva España?
—Las cosas funcionaban al revés. En la actualidad estamos acostumbrados a que los derechos se desarrollen a partir de una junta de notables o parlamento y de ahí bajen. Entonces los derechos se hacían valer a través de los tribunales. Los derechos se ganaban por los evangelizadores o por funcionarios del rey muy responsables y que buscaban incorporar y no someter a los indios. Hubo mucho debate sobre la personalidad jurídica del indio, que se cerró en 1560 o 1570: vasallo libre del rey, cristiano nuevo que tiene derecho a su propio orden de república, que se adaptará mucho al ayuntamiento castellano, pero manteniendo idiosincrasias anteriores. No eran lo mismo otomíes, que tenochcas, que texcocanos. Va surgiendo un orden de justicia bajo el principio de protección en que el fuerte tiene la obligación de proteger al débil. Se define a los indios como persona miserable, es decir vulnerable y que debe ser protegida por los poderosos, la iglesia y el rey. Todas las personas vulnerables: niños, viudas, huérfanos tenían que ver declarada su condición por un tribunal, por un juez. En el caso de los indios se hizo por oficio de ley y el indio era persona miserable de entrada y esto le dotó de enormes privilegios ante los tribunales, de naturaleza procesal, sobre todo. A través de los debates de antropología y derecho los indios tuvieron privilegios es decir un orden jurídico privativo. Esto es profundamente medieval en el fondo, en su esencia.
—¿Cómo ejercieron sus derechos?
—Los ejercieron con enorme habilidad y fueron extraordinarios pleitistas. Fueron grandes litigantes. Muchas repúblicas de indios tenían dinero para pagar muy buenos abogados y a esto se sumaban las ventajas del estatuto de persona miserable. La peor pesadilla de un jurista de entonces era un litigio contra indios, porque no daban tregua. Sabían que podían prolongar un contencioso por décadas y generaciones y mantener a su adversario en suspenso, ya fueran otros indios, hacendados u órdenes religiosas.
—¿Podría hablarse de “discriminación positiva”?
—Yo no me atrevería a hablar de discriminación positiva, puesto que entonces no existía la igualdad ante la ley. Se consideraba que una ley igual para desiguales era injusticia. Justicia era dar por derecho lo que a cada uno le correspondía. Con igualdad ante la ley lo único que se hubiera logrado son enormes injusticias. En nuestro tiempo la discriminación positiva se ha hecho para dar mecanismos compensatorios a grupos vulnerables o vulnerados por esta igualdad ante la ley. Era otra cosa, era un sistema de privilegios, donde todos los grupos tenían algun privilegio positivo o negativo. La desigualdad se daba por sentado. Entonces se partía de la aequitas y de la interpretatio, que cada juez debía usar para lograr el equilibrio entre las partes. La aequitas, que es muy distinto de la discriminación positiva, debia lograr el amparo del débil ante el poderoso.
—¿Fueron juzgados los indios por la Inquisición? ¿Y por otros tribunales?
—Uno de los privilegios que tuvieron los indios fue la de no ser juzgados por la Inquisición. Esta Inquisición se establece en 1571 en México. En 1569 una cédula establece claramente que los indios quedan exentos de la jurisdicción del Santo Oficio. La audiencia episcopal si tuvo jurisdicción sobre las causas de idolatría o de crímenes contra la fe. En general serán todas supersticiones parecidas al campesinado europeo. En cuanto a otras jurisdicciones hemos visto cuan excelentes litigantes fueron y cómo, si tenían dinero y abogados, que era frecuentemente el caso, podían llevar sus pleitos hasta la Audiencia y hasta España.
—¿Tuvo la Inquisición un procedimiento conciliatorio? ¿Por qué?
—La Inquisición tenía dos procedimientos: conciliatorio o reconciliatorio y criminal. Ambos con principio de secreto y con averiguación previa. Hay una obra de Herlinda Ruiz que trata los extranjeros ante el Santo Oficio en la Nueva España. Al reo se le ofrece siempre un proceso de reconciliación, donde reconoce que cometió una falta contra la fe. El otro fue el proceso criminal. Pero el más usado fue siempre el conciliatorio, al menos en Nueva España. El secreto se mantenía hasta la publicación de los testigos y a partir de ahí se seguía la vía criminal.
—México quiso con la constitución de Calles en 1917 ser un estado laico ¿Lo consiguió?
—Replanteemos esta pregunta: la constitución de 1917 no es la que crea el estado laico de México. Ya había sido creado por Benito Juárez- el primer caso en el mundo occidental- cuando la iglesia pasó a ser parte de la sociedad civil desde la constitución de 1857, en el estado liberal. Los católicos al principio lo vieron como una tragedia, pero se fueron adaptando bastante bien y la iglesia se fue reinventando. Calles no participó en la Constitución de 1917. El ideólogo fue Venustiano Carranza, el que lideró la rebelión en contra del dictador Victoriano Huerta. Renunció Porfirio Diaz, a consecuencia de la revolución de Madero. Madero, que había ganado las elecciones, es depuesto por Huerta. Hay una rebelión constitucionalista contra Huerta, la de Venustiano a la que se unieron Obregón, Villa, Zapata.
—¿Qué fue la guerra cristera y por qué es tan desconocida?
—La guerra cristera es un momento puntual dentro de una larga y terrible persecución religiosa. Las persecuciones religiosas tienen momentos de alta y momentos de baja intensidad. Las fases de baja intensidad son quizás las mas nocivas. Los católicos mexicanos se habían ido reorganizando tras 1857, esgrimiendo y haciendo valer sus derechos de participar en la sociedad. El catolicismo social se expandió y se volvió muy fuerte en México. Entonces la facción triunfante de la revolución vio esta fortaleza de la comunidad católica como una amenaza. La guerra cristera fue un momento álgido de violencia, pero no se puede reducir la persecución a los católicos a ese tiempo. Se creó la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa (cuando aún a penas se comprendía que era la libertad religiosa). Los campesinos se alzaron en armas en algunos estados del país. Esta rebelión violenta dura poco menos de dos años. Jean Meyer es el gran estudioso del fenómeno y transmite la épica de la guerra. La Cristiada terminó con los acuerdos de 1929, en que un gobierno muy anticlerical se comprometió a acabar con los ataques a la libertad religiosa, pero no fue cierto, se dedicó a la cacería de los caudillos cristeros y los fue matando a todos. Yo no soy muy empático con este movimiento y creo que este alzamiento cristero no le hizo mucho bien a la iglesia mexicana y nulificó la resistencia civil no violenta que habían llevado a cabo los católicos desde 1914, interrumpida por la explosión de 1926. La iglesia mexicana quedó dividida entre los radicales que veían con malos ojos los acuerdos del 29 y los que entendieron, como Gómez Morín, que había que fortalecerse desde la sociedad civil. Después de 1938 se trató de imponer en México “la educación socialista”. El rector de la UNAM era entonces Gómez Morín, que fundó el PAN. Gómez Morín elevó a rango de ley de la universidad la libertad de cátedra, que fue el antídoto mas eficaz para frenar la educación socialista. Es una renovación del catolicismo social. Cárdenas comprendió que el Gobierno no podía legislar contra su propio pueblo.
—¿Es hoy México un estado laico?
—En México se confunde laico con laicista. El laico sería un estado neutro y garantizaría la libertad religiosa. El laicista es beligerante, muy a la francesa, y se opone a la expresión de las religiones en el espacio público. En México se debe avanzar aun mucho en entender qué es libertad religiosa y aun más con la actual presidencia de Morena. Parecería que la única religión que no puede manifestarse en el espacio público es la católica. A esto añaden una tendencia a usar rituales religiosos indígenas supuestamente prehispánicos con un estilo new age neo-astequista, lo que en realidad es una violación clara y directa a un auténtico Estado laico.
—¿Sabe el mexicano medio que su ordenamiento jurídico está más vinculado al virreinato que al pasado prehispánico?
—Yo diría que el asunto es bastante más grave: en México hay una crisis de legalidad donde el Derecho tiene muy poco valor cultural. Parte de sus problemas es esta ausencia de conocimiento de cualquier derecho: actual, pasado, indígena, español, etc. El mexicano medio no es que no entienda la herencia virreinal, sino que vive en la ignorancia del derecho. Es una sociedad que vive de la buena voluntad de las personas. En toda la formación escolar apenas se tocan temas de derecho y cuando se estudian temas de ciudadanía y de civismo es para recoger el conjunto de tópicos actuales, políticamente correctos.
—¿Cuál es la recomendación más importante que da a sus alumnos de derecho y de historia?
—Que no crean nada de lo que yo les digo, que lean, que investiguen, que averigüen, que pregunten, que supongan que yo les puedo estar contando puro cuento, que vean las cosas por sí mismos, que busquen.