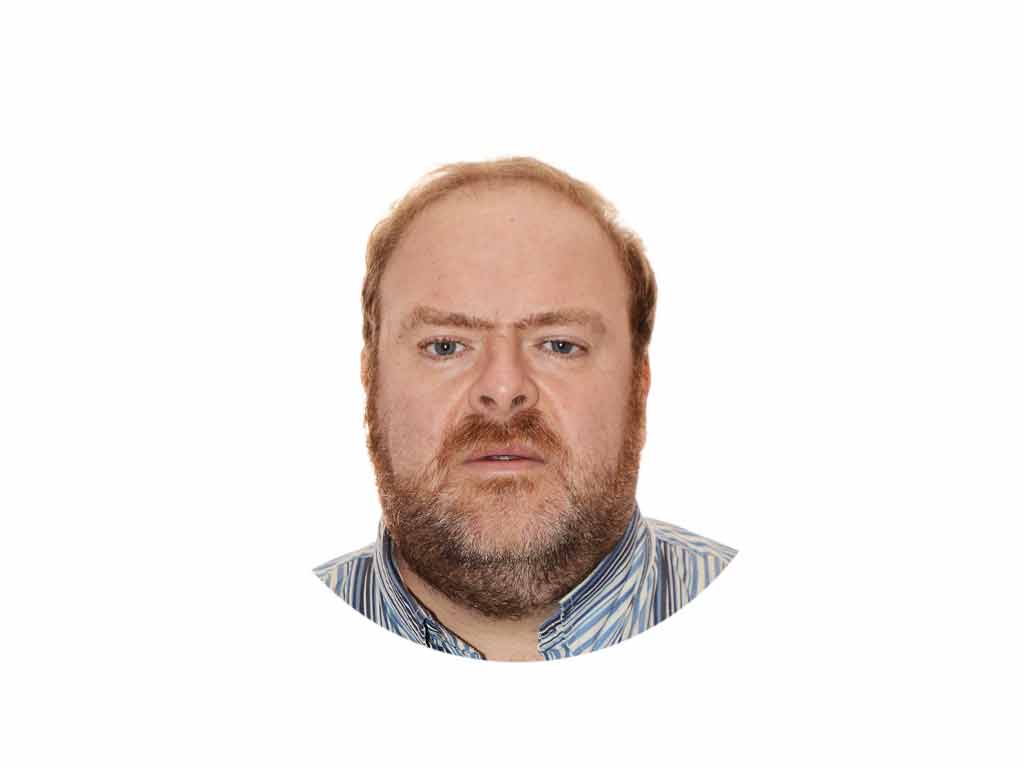En la tarde del domingo 4 de diciembre de 2022, mi madre y yo nos encaminamos al Teatro de la Abadía en Madrid, donde se representaban unas pocas funciones de “Ana contra la muerte”. De forma casual, Margarita se enteró por Internet; y me lo comunicó. No suelo hacer caso a muchos flashes que me lanza; pero, en este caso, fue diferente. A pesar de no haber presenciado espectáculo alguno de artes escénicas desde la desgracia familiar, decidí que debíamos ir. Las razones fueron dos: trama –madre que pierde a un hijo, como la mía-; y elenco –rioplatense-. La Abadía es recinto coqueto; y se disfruta de visibilidad excelente en sus dos salas, donde viéramos actuar, entre otras, a la gran Nuria Espert. También aflora el recuerdo de una buena obra de Alfredo Sanzol, dramaturgo en boga. Por si fuera poco, la logística, dada la conexión excelente del emplazamiento monclovita con Segovia. Si Berlín Occidental fue icono de libertad frente al comunismo, la confluencia de Chamberí y Argüelles en el Madrid Occidental es mi refugio, burgués, cosmopolita, bohemio. Los franceses denominan “Bo-Bo” a estos distritos, pero los coetáneos parisinos carecen de casticismo, con esas cervecerías que incorporan barra de mármol para golpear el vaso de la caña.
Gente mayor del barrio entre el público, así como miembros de la clase creativa argentina y uruguaya radicados en la corte de Felipe VI. Estos últimos se conocen entre ellos; algunos dirigen talleres teatrales. Uno saluda a cierto colega de edad madura y pelo largo. “Muy liado con el festival”, contesta el segundo. Se refiere al Festival de Otoño, paraguas institucional que acoge la celebración de obra interpretada por tres actrices uruguayas excelsas.
En ese rincón literario del cono sur, donde se estableciera Margarita Xirgú tras la Guerra Civil Española, las buenas profesionales de la escena salen por debajo de las piedras. Tuvimos el privilegio de ver a la anciana China Zorrilla, tal vez la más famosa, en una de sus últimas representaciones en la calle Corrientes de Buenos Aires. La trama de la obra estaba ambientada en Sudáfrica. Por cierto, qué buenos sabían los raviolis con salsa de cuatro quesos que le gustaban tanto a Mario Benedetti, servidos en restaurantito regentado por emigrantes asturianos, próximo a la 18 de julio de Montevideo, auténtica Gran Vía, donde anidan establecimientos emblemáticos. La cerveza de barril y la salchicha húngara son obligación en La Pasiva, cuya filial en la capital de Argentina no funcionó. Facal es cafetería con personalidad, donde conversábamos con dos hermanas ancianas. Allí se podía merendar el espléndido masini, pastel mítico de la confitería Carrera. Y, el último domingo de cada mes, ñoquis. Una fuente repleta de candados era icono urbano a la puerta. También recuerdo una obra de teatro de Harold Pinter, representada en una sala de la parte más periférica de aquella vía tan principal; y un cine inmenso, renacido como cinemateca nacional. En la otra acera, su antiguo rival tuvo destino común en Latinoamérica: reconversión en iglesia evangélica. En aquel último viaje a Montevideo no vimos a un hombre peculiar a quien conocimos en otra ocasión: un señor mayor que siempre portaba un maletín. Como nos cruzamos varias veces de forma casual, quise saludarle. Y acabamos tomando café en Brasilero, clásico y fetiche de Eduardo Galeano. Antes, al pie de la 18 de julio, nos rememoró, nostálgico, el paso por allí de la selección de fútbol de Uruguay, homenajeada tras el Maracanazo (1950). Personaje enigmático, educado, con algún abuelo gallego. Su hija vivía en Nueva Jersey.
Las protagonistas de “Ana contra la muerte” se llaman Gabriela Iribarren, Marisa Betancurt y María Mendive. La primera hacía de madre doliente, sin estridencias, carente de histrionismo, proyectante de autenticidad. Las otras dos pusieron rostro a varios personajes en trabajo agotador, con cambios de personalidad y vestimenta al minuto. Los apellidos –dos euskaldunes y otro isleño, criollo- reflejan la historia del que sus connacionales llaman, con cariño, paisito. Canarios son apodados todavía los habitantes del interior, descendientes de los colonos arribados ya en el siglo XVIII para poblar aquella barrera defensiva frente al gigantismo del Brasil luso. Por lo demás, los vascos tuvieron peso enorme en la inmigración llegada desde la segunda mitad de la centuria siguiente.
En la trama de “Ana contra la muerte”, hay momento culminante, cuando la madre dice que no pide la curación de su vástago. Por el contrario, se conforma con una posibilidad, aunque solo fuera una entre mil. Entonces, una imagen triste volvió a mi cabeza: aquella cotorra próxima a expirar en el Cementerio Central de Montevideo, testigo en fecha reciente por entonces, del entierro del autor de “Montevideanos”. Todo un presagio.
Por aquellos días del pasado mes de diciembre, echábamos en falta a una gatita callejera, gris y blanca, tan parecida a su padre, un gatazo noble que nos visita con frecuencia. Yo le decía a mi madre que era su amiga, puesto que, apostada a la vera, sentadita, esperaba cada tarde una ración individual de comida. Se había quedado muy raquítica; y, no estaba preparada para competir en el abordaje de los recipientes compartidos por sus congéneres. Las cosas pintaban mal; y, Amiga, que así fue bautizada, estuvo hasta una semana sin hacer acto de presencia. No obstante, volvió, como heroína aferrada a la vida; y, a pesar de mi torpeza, apenas dos días después, pude cogerla en brazos. Aquella noche del 13 de diciembre, ya marcada en la memoria indeleble, fue la primera felina de la colonia en salir a nuestro encuentro.
Nuestra Amiga tenía mal los ojitos; y las veterinarias confirmaron que estaba ciega. Vaya mazazo. Aquella tarde, yo le daba vueltas a la frase de “Ana contra la muerte”: “una posibilidad, aunque fuera una entre mil”. ¿Dónde podríamos acudir? Siempre hay que dudar; y no volvería a repetir el error consistente en no hacerlo. Nos había costado caro, justo hacía dos años. Además, uno está influido por el cine: esos melodramas clásicos en los que aparece un sabio en Viena capaz de obrar el milagro. La intensidad de la escena final en la que se destapa el vendaje; y, de repente, la ciega vuelve a ver.
“Puchol”, nos aconsejaron, esa misma tarde, en la clínica segoviana. Un hospital veterinario con varias plantas, ubicado en el barrio madrileño de Las Tablas. Eso que llamamos desarrollo adquiere visibilidad en estos detalles. En una guía sobre Nueva York para iniciados (1971), de Kate Simon, ya se anunciaban servicios de psiquiatría para gatos.
Desde Segovia, nos dirigimos en taxi a Puchol; y, allí nos recibió el joven doctor Laguna, originario de Córdoba. “Qué mala suerte”, fue lo primero que dijo al ver a la gatita; pero, “con este ojo –el derecho- todavía ve”. Aquello fue una revelación, en el camino hacia la esperanza. Con tantos errores cometidos a mis espaldas, por fin había seguido protocolo correcto, cual premio a la duda. Hacer el bien por Amiga me procuraba felicidad y autoestima. El tratamiento, consistente en echar varias gotas al animal, hasta cuatro veces al día, se había iniciado. En la revisión efectuada el pasado 4 de enero, la doctora Ripollés dijo que el ojo estaba mucho mejor. Yo cogía en mis brazos a la gatita, día tras día; y, mientras, mi madre le ponía los colirios, Amiga no cesaba de ronronear durante todos los minutos transcurridos entre cada dosis. Ningún ser humano me dio antes las gracias como ella lo hizo. Qué bonito. Como le sucediera al joven Pip, había grandes esperanzas. Al igual que el benefactor del protagonista de la novela de Dickens, yo también era un desterrado.
A pesar de haber ideado, dirigido y redactado –más del 80 por ciento de los contenidos- un proyecto de investigación, financiado por ADIF, sobre los efectos previstos del tren de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid, no había viajado todavía en el mismo. Mis ojos desconocían la Estación Guiomar; y, en España, el AVE me resultaba inédito. Hubo que esperar 17 años: ese gran paso, frente al ángel exterminador, se lo debemos a Amiga. Así acudimos a la tercera consulta en el servicio de oftalmología de Puchol; y, después, la gatilla que me devolviera la esperanza nos acompañó a un restaurante japonés.
La primavera iniciaba su escritura con trazo grueso el pasado 21 de marzo. Impartida mi clase del día, adelanté el regreso desde Madrid por un resfriado extremo; y, caí pájaro al echarme una siesta larga. En la universidad, me crucé con un memo. Al comentarle que esperaba poder ir al trabajo al día siguiente –como así fue-, me dijo que no podría hacerlo si fallecía. Un humor negro desagradable, máxime bajo el conocimiento de mi circunstancia por el interlocutor.
“Creo que está muerta”, prorrumpió mi madre al entrar sobresaltada en el dormitorio. El personaje apodado El Gafe, al que recordarán algunos lectores, cual ave de mal agüero, ya nos dijo en su día que “la familia está muy bien, pero dura poco”. No fue su caso; pero, sí el mío.
Amiga apenas pasó tres meses con nosotros; pero, nunca la olvidaremos. En analítica previa a la operación prevista, le fue diagnosticada una enfermedad, crónica. Había tiempo para iniciar el tratamiento; mientras, mi madre seguía volcada, cuidando y aplicándole las gotas a la gata, inclusive a las tres de la madrugada.
No dudé; y pensé que, a pesar del escenario preocupante, todo iba bien. La caída en el mismo error, una vez más. Se debe estar en guardia; suponer que todo va mal; desconfiar. En esto radica el éxito de la cultura judía, con Karl Popper cual adalid de la duda. Desde pena, tristeza e impotencia, el sentimiento de culpa me lo recordará cada vez que entre en la habitación vacía del Edificio Muerte. Adios, Amiga, Amigucha, cieguita, pequeñaja. Eras tan buena y joven.