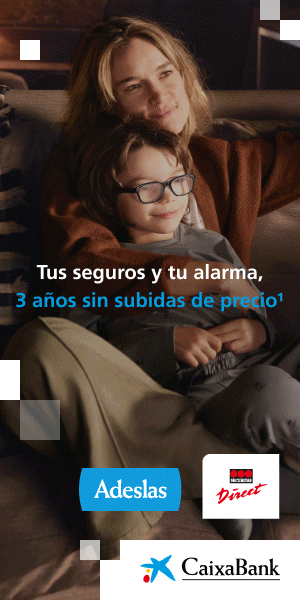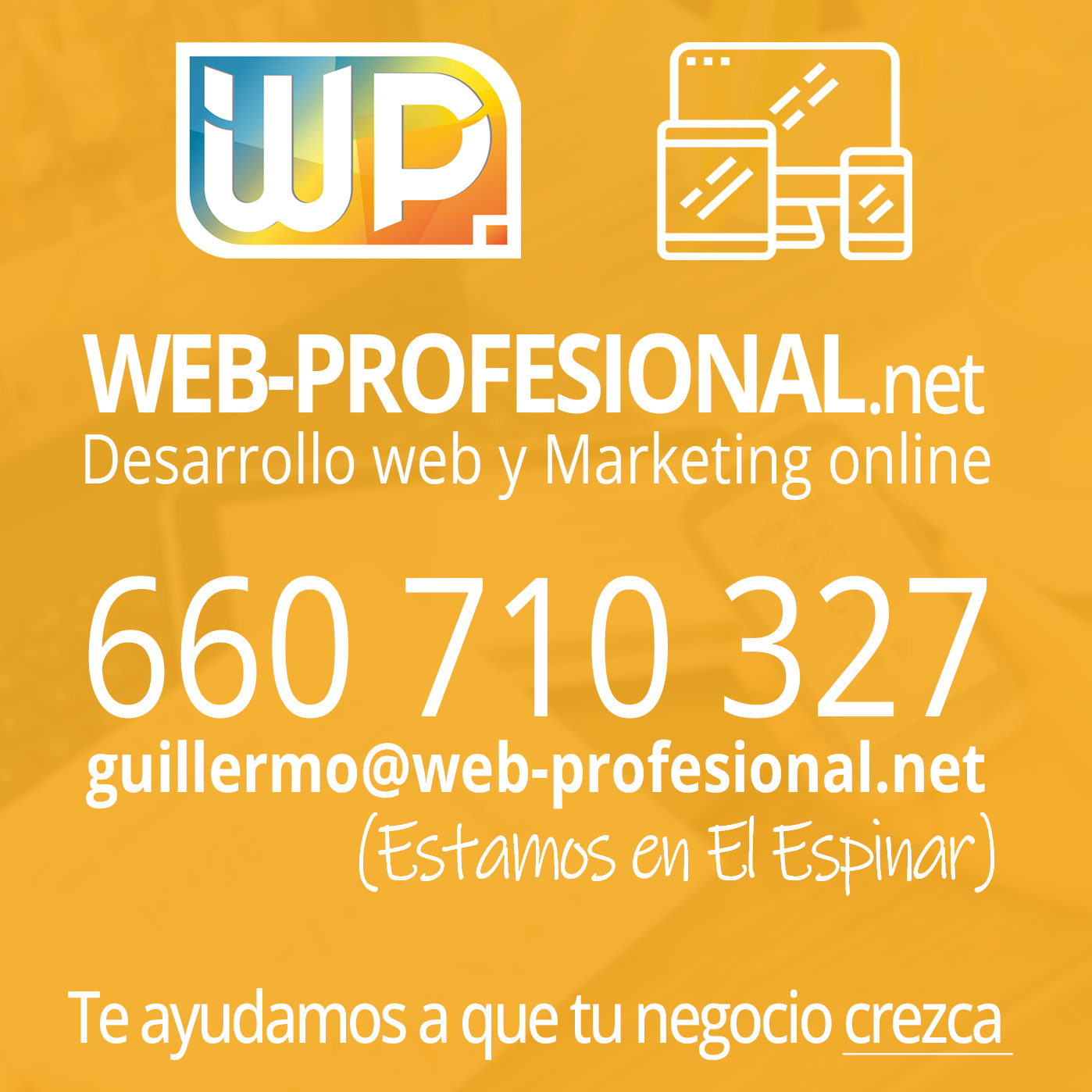Los bosques de Segovia fueron quemados para fabricar carbón por más de cinco siglos. Los carboneros vieron en esta tierra una forma de abastecer la creciente demanda de ciudades y fábricas. Además, muchos vecinos utilizaron esta tarea como una forma tener ingresos extra cuando los trabajos agrarios no eran tan exigentes. Nuevas voces reivindican un oficio que frente a la resina o la alfarería no es reconocido por los segovianos como parte del pasado de esta tierra.
El año 2025 está comenzando con un frío invierno. Combustibles, gas y electricidad calientan los hogares y encienden las cocinas de Segovia a diario. Sin embargo, hasta la mitad del pasado siglo, el carbón fue, junto a la leña, el combustible de estufas, calderas y cocinas. El carbón se asocia a las cuencas mineras del norte y la fabricación en los montes atlánticos, pero en su dilatada historia los segovianos también se dedicaron a producir este material.
Desde la repoblación del territorio segoviano en la Edad Media, surgió la necesidad de utilizar carbón. Este combustible permite alcanzar mayores temperaturas y aguanta más el calor. La provincia tiene una amplia superficie de monte de la que se ha extraído y se sigue sacando leña. Sin embargo, el carbón tiene algunas ventajas frente a la madera como que permite llegar a temperaturas más altas con menor esfuerzo, da el mismo calor con menos cantidad; por lo que permite almacenar el mismo combustible en menos espacio, y es más resistente a plagas e insectos.
En los comienzos de la Edad Media el carbón en Segovia era utilizado principalmente en los numerosos talleres y fraguas locales. Estas en muchos casos eran gestionadas por los concejos, que debían aportar los combustibles utilizados. Este mineral es escaso en la naturaleza segoviana y su existencia se reduce a algunas zonas al noroeste de la provincia. Sin embargo, la creciente necesidad del mismo a nivel local junto a una mayor demanda en las villas impulsó la fabricación de este producto a través de la quema controlada. En sus inicios se trató de fabricar con maderas duras, pero con el tiempo se extendieron otras fórmulas como el carbón de ramas o el de piñas.

El oficio de los carboneros se extendió inicialmente por zonas cercanas de la Sierra de Guadarrama. Estas campiñas se situaban cerca de algunas de las rutas que conducían a Madrid y por tanto era más fácil transportar el carbón una vez este era producido. Además, estas zonas contaban con amplios bosques de maderas duras como robledales y encinas, que permitían la producción de un material de alta calidad o tenían una larga tradición de producción de carbones de pino.
La producción consistía en la creación de un montículo de maderas de diferentes grosores llamado hoya. Esta montaña se disponía de manera circular, distribuyendo los pedazos de leña de manera estratégica para conducir el modo en que posteriormente iba a quemarse la hoguera. El conjunto se tapaba con ramas, hojarasca, arena, paja, barro o musgo, todo ello destinado a impedir la entrada de aire hacia el interior. La única corriente de viento para el fuego se creaba en la parte central e iba desde abajo hasta la cima superior, a modo de chimenea. Este espacio permitía respirar a la carbonera y a su vez era por el que los trabajadores metían una mecha con lumbre para comenzar la quema.
Las carboneras podían tardar en prepararse tres o cuatro días y comúnmente las construían dos o más personas. Una vez encendidas los carboneros dirigían el fuego para que la obra no se quemase de manera homogénea y las vigilaban hasta que se apagaban por completo. Se trataba de un trabajo que podía durar varias semanas y que requería de un constante esfuerzo puesto que en muchos casos las carboneras se deformaban haciendo que interviniesen para paliar los efectos de que una mala combustión arruinase el trabajo realizado. Una vez consumida, apagaban la misma derrumbando la carbonera por completo para que la arena, hojarasca y barro penetrasen entre los huecos y ahogasen el fuego que pudiesen quedar. Una vez frío, el carbón era limpiado, recogido y clasificado atendiendo a las diferentes calidades con que este hubiese salido; desde la carbonera ya era preparado para su venta y consumo.
Este proceso se extendió por toda la provincia donde abundan los montes de roble, encina y otras maderas duras. Incluso en territorios de pinares se usaron los escasos encinares para realizar este tipo de carbón, ya que su elaboración podía permitir una fuente de ingresos inusual para algunos vecinos. Era frecuente que se utilizasen los aprovechamientos de los montes públicos, los llamados comunes, para realizar este tipo de tareas ya que permitía usar la poda de los árboles y las hojarascas y otros residuos
Sin embargo, junto a esta forma de elaborar carbón, la cual está extendida por otras zonas de la península y es la que se ha mostrado en películas y libros, en Segovia coexistió con otra menos conocida. En esta tierra, donde los montes de encinares se combinan con grandes masas de pinos, gran parte de los segovianos extrajeron carbón de esos pinos. El proceso en este caso era diferente, y para este proceso se realizaban carboneras de pequeño tamaño. Se excavaba un agujero en la tierra a apenas unos veinte centímetros de la superficie, la carbonera se encendía en el inicio y hacia el exterior los troncos se van disponiendo en vertical en forma de hoguera, añadiendo una considerable cantidad de madera, combinando maderas finas y gruesas e intentando cerrar el acceso de aire para dejar solo una única salida en la parte superior. A medida que la hoguera comenzaba a tirar, los accesos por donde pudiera fluir el aire al interior del fuego se van tapando con más maderas, ahogando así la madera para que no ardiese por completo.
Transcurrido un tiempo la madera era consumida, por lo que se va cubriendo con tierra, cerrando el paso al aire, hasta tapar por completo la carbonera que se había hecho. Tras unas jornadas de reposo para permitir que la carbonera se enfriase por completo, se desenterraba y se recogía el carbón.
Este procedimiento fue llevado a cabo en amplias zonas de la geografía segoviana ya que permitía a las localidades que disponían de pino y maderas blandas realizar carbón. Además, estas prácticas permitían el uso de aprovechamientos forestales muy diversos como piñas o raíces, que no solían aplicarse en otras tareas.
No obstante, la realización de carboneras estuvo regulada por su peligrosidad. Es por ello que mientras que las grandes carboneras de hoya comúnmente se hacían en los montes, los carbones de hoguera se solían hacer en superficies abiertas y cercanas a arroyos o fuentes para reducir el riesgo de incendios.

Un oficio con mucha historia
El 20 de marzo de 1494, el Consejo de Castilla en nombre de los Reyes Católicos pide al corregidor de Segovia que intervenga tras las quejas de El Espinar por no poder sacar carbón y otros materiales de los montes de la Comunidad de Segovia. Esta petición pone de manifiesto cómo el carbón se había convertido en uno de los principales recursos naturales extraídos del campo segoviano. La demanda de este material siguió creciendo de manera constante y en el siglo XVIII el trabajo de los carboneros ya se había convertido en una profesión que se extendía por toda la provincia.
El interés por hacer carbón fue creciendo en las siguientes décadas. La tala desmedida de montes para ser convertidos en carbón se convirtió en un problema en muchas áreas. Algunos concejos y villas se vieron sobrepasados por estas cortas y comenzaron a regularlas, aunque con distinta suerte. Muchos intentaban saltarse la regulación y una buena muestra de ello se puede observar en las Ordenanzas de la comunidad de Cuéllar de 1546, la cual incluye una ley que prohíbe hacer carbón de cepas, ya que, según señala esta legislación, muchos vecinos para poder saltarse la norma señalaban que descepaban sus viñas o cortaban árboles de las vides y hacían una hoya de carbón.
El traslado de la Corte a Madrid en 1561 supone un aumento de la demanda de carbón en esa villa. La producción de carbón en las zonas limítrofes a la ciudad y en las tierras de Toledo y Guadalajara no eran suficientes para abastecer una población cada vez mayor. La Comunidad de Segovia, cuya Tierra se extendía por gran parte de la actual provincia de Madrid mantuvo una explotación constante del carbón en sus montes. El auge del consumo de carbón propició que los productores segovianos en la sierra de Guadarrama y, después, los productores que se repartían por los territorios de la actual provincia comenzasen a aumentar su producción.
Encendiendo el fuego de las Reales Fábricas
Con la llegada de los Borbones al trono en 1700 la demanda del carbón segoviano aumentó de nuevo. Uno de los hechos que motivó el auge de la producción fue el establecimiento de dos importantes factorías en Segovia como la Real Casa de la Moneda y la Fábrica de Cristal de la Granja.
La Real Casa de la Moneda llevaba establecida en Segovia desde 1583, momento en el Felipe II decidió fundar una ceca que siguiese los modelos de la producción de dinero que se había establecido en Centroeuropa. El carbón era necesario para fundir el metal que se utilizaba en la fabricación de las monedas, por lo que desde el primer momento se incluyó una carbonera en el edificio. Se trataba de una de las pocas mercancías que entraban al edificio, envuelto en un gran hermetismo para limitar los robos. Esta producción continuó durante los siguientes siglos, suponiendo uno de los focos industriales de consumo de carbón en la ciudad.
El auge y final de la producción de carbón segoviano
A finales del siglo XVIII la elaboración de carbón estaba extendida en toda la provincia de Segovia. Las carboneras ocasionaron diversos conflictos, algunos de lo más comunes sucedieron entre los vecinos y representantes de las villas y concejos por el aprovechamiento de los bosques. Un ejemplo de ello fue el pleito mantenido con los vecinos de Lastras de Cuéllar por la roturación de grandes masas de bosques comunales para la producción de este material. También hubo juicios por el precio, ya que muchas veces este era prefijado y si no se cumplía con las cantidades que debían entregar los productores o los precios a pagar esto daba lugar a desencuentros entre las partes.
Además de para la producción industrial y su comercio, el carbón también se consumía dentro de las casas de los segovianos. La mayoría de los hogares prefería el uso de la leña como combustible para calentarse, sin embargo, algunas cocinas preferían usar el carbón por su mayor poder calorífico. Algo similar sucedía en los hornos y fraguas, en el caso de los hornos estos en gran parte de la provincia eran encendidos con leña, sin embargo, esto era rentable en el caso de hornos de pan y otros comestibles o en la fabricación de cerámicas, ladrillos o tejas. En el caso de las fraguas y fundiciones era necesario utilizar el carbón puesto que mediante la leña no se conseguía alcanzar las temperaturas necesarias para moldear los metales.
La escoria de los carbones también era consumida en los hogares. Este tipo de carbón era el de peor calidad, ya fuese por no tener un tamaño adecuado o porque a la hora de realizar las hoyas y hogueras en las que era fabricado el carbón la temperatura no le había llegado de manera adecuada a estos trozos. Estos eran consumidos por los propios productores, en los pueblos en que se producía el carbón o en las cercanías. No era apreciado como el carbón de mayor tamaño y condición, pero debido a su bajo precio era consumido en las casas ya que mantenía mejor la temperatura que la leña convencional.
El final del carbón se dio en el siglo XX, los trabajos agropecuarios se desarrollaron en el siglo XIX dando lugar a nuevos cultivos que permitían emplear a los trabajadores del campo en tareas diferentes al carboneo durante los meses de invierno. Asimismo, el agotamiento de las masas forestales y el surgir de las explotaciones resineras a inicios del siglo XX pudieron también motivar la crisis de este producto. La elaboración del carbón vegetal a llama, como se venía desarrollando sobre los recursos de pinar quedó restringido a un uso local y cada vez menor, aunque relativamente importante para su utilización en las fraguas. Su uso doméstico tuvo un inicial desarrollo con la llegada de las cocinas a carbón y leña, pero estas fueron perdiéndose con el avance de siglo frente a otros combustibles como el butano. Todo ello junto a la producción industrializada de carbón, la extracción de carbón mineral de manera masiva y la mejora de comunicaciones y trasporte terminaron por dilapidar una de las formas de producción más ampliamente distribuida, y sin embargo desconocidas, de muchos segovianos.
Las marcas del carbonero
La producción de carbón vegetal por diferentes métodos dejó una huella imborrable en la conciencia histórica de Segovia. La fabricación de este producto llegó incluso a dar nombre a las localidades de Carbonero el Mayor o Carbonero de Ausín, llamados así por la producción de carbón de encina. En otros lugares sus huellas son más difusas, muchos autores señalan que parte del paisaje segoviano, antaño compuesto por encinares, se vio modificado por el auge del carbón de encina. Asimismo, en los pueblos serranos son todavía apreciables los lugares donde se levantaban las carboneras en los claros del monte y estas también se ven en las zonas de pinar, donde, aunque las carboneras se hacían en modo de piras de pequeño tamaño se conservan los lugares donde se quemaban las leñas.
Estas huellas muestran un pasado no tan distante y permiten a visitantes y vecinos reconocer un paisaje que marcó gran parte de la historia de Segovia y de muchos de sus pueblos.