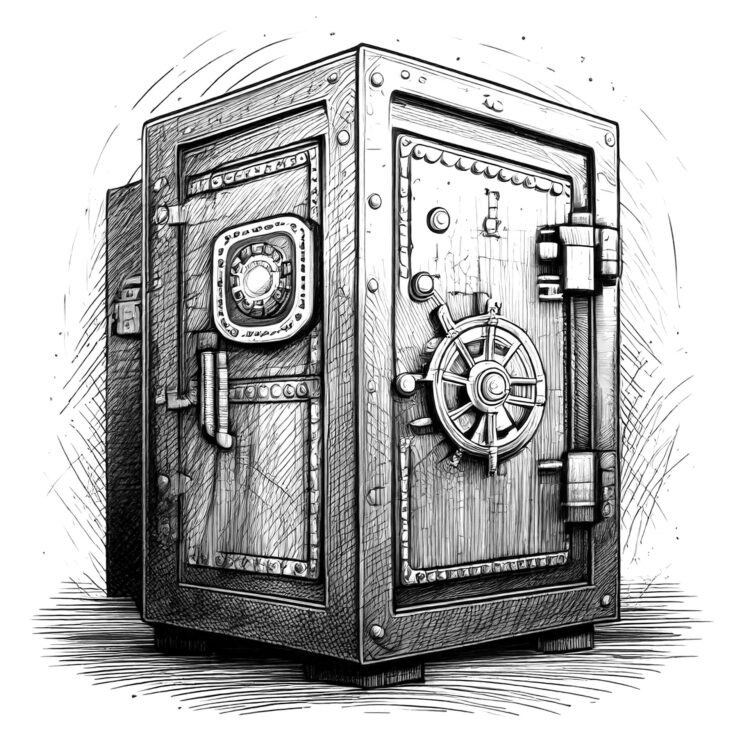La expresión “guardar el dinero bajo el colchón” reaparece de forma guadianesca desde tiempos inmemoriales. Rebrota con fuerza cuando las sempiternas crisis financieras volatilizan los ahorros de los depositantes y los bancos pierden la confianza de sus clientes, que emprenden soluciones caseras para defender el fruto de sus esfuerzos. Sin embargo, con el tiempo, bastantes particulares recuperan la fe y vuelven a encomendar el dinero a esas mismas entidades financieras, dispuestos a repetir suerte. Tal misterio parece habitar entre el olvido, el miedo y el perdón.
El dinero es un animal de costumbres. El hábito de entregar bienes propios a un ente ajeno que se compromete a custodiarlos es tan antiguo como la propia banca. Desde hace 4.000 años, con cuna en Mesopotamia, los primitivos fiadores prestaban grano a los agricultores y surgieron trueques dinerarios que funcionaban por la confianza mutua. Más adelante el sistema evolucionó. Aparecieron los depósitos y el intercambio de dinero, ya en tiempos del Imperio Romano o la antigua Grecia, aunque también constan préstamos monetarios en otras latitudes como China y la India.
El salto hacia la modernidad procede del norte de Italia (Florencia y Venecia, principalmente), cuando en el siglo XIV los Medici protagonizan una expansión bancaria sin precedentes. Los impagos y bancarrotas se han repetido desde entonces sin apenas treguas, con un momento globalizador, en 1876, que generó pánico financiero tanto en Europa como en Norteamérica.
El dicho “guardar el dinero bajo el colchón” se extiende durante ese tiempo histórico, cuando el sacrosanto crédito se quiebra y lo entregado al banco desaparece en muchos casos para siempre jamás. Como con la gallina y el huevo, no se sabe con certeza si las insolvencias son previas o posteriores a ese concepto mercantil denominado “requerimiento de pago”, un sistema que apremia al deudor a pagar lo recibido.
Ese colchón alude desde entonces al ahorro informal y la precaución, animadas por el recelo a los bancos tras sus mayúsculos fiascos. Esconder el dinero evitaba (y evita) riesgos externos a los pequeños ahorradores. En las sociedades rurales, guardar efectivo en el hogar siempre fue habitual. La cama era un sitio práctico y relativamente seguro para custodiarlo, ya que el lecho propio simboliza íntimidad y protección.
También la Revolución Industrial estimuló durante ciertas etapas la acumulación de dinero en efectivo de las familias y el colchón se consolidó como metáfora de la desconfianza individual frente a los sistemas financieros formales, imagen que llega hasta hoy para referirse a huchas al margen del sistema bancario establecido. El souflé de las quiebras bancarias creció tras la debacle mundial de 1907 (llamado “pánico de los banqueros”). Esa crisis dejó en la cuneta a dos docenas de bancos y 17 fideicomisos (trust companies), y además modificó la percepción social de las finanzas, a la par que alentó el fortalecimiento de los bancos centrales. En aquel momento, las firmas fiduciarias competían con los bancos y los colchones por atraer los depósitos, pero la gran fecha en la historia de las insolvencias financieras llega con el crac de 1929. Fue una crisis tan devastadora que dejó en el paro a tres millones de trabajadores en Estados Unidos y liquidó a 642 bancos. Parecía imposible restablecer la confianza después de esa desgracia financiera y, sobre todo, humana. Mark Twain dijo por entonces con clarividencia: “Un banquero es un tipo que te presta su paraguas cuando hace sol, pero lo quiere de vuelta en cuanto empieza a llover”.
La digestión de tal hecatombe bancaria fue larga y las cicatrices se quedaron en la memoria de generaciones. El colapso dejó sin ahorros a millones de trabajadores e inversores, dando paso a un momento álgido para la idea de que lo verdaderamente seguro es proteger el dinero en casa, bajo los colchones y suelos, y que entregarlo a los banqueros puede convertirse en remedo de una ruleta rusa. Los partidarios del colchón vivieron su mejor momento.
La inercia (uno de los grandes motores de la historia) se impuso y, como pasa con los tentetiesos, la creencia en los bancos se restauró al olvidarse el expolio. Dicen que la credibilidad es como la virginidad, que solo se pierde una vez, pero la confianza se restableció. Financieros y autoridades públicas reforzaron la regulación del sector y los mecanismos de supervisión. También se constituyeron órganos para paliar situaciones análogas. Además, con los años, se reforzaron las ventajas competitivas mediante todo tipo de servicios (cuentas corrientes, transferencias, pagos electrónicos…) que facilitaban la administración del dinero y un acceso universal que permite a las personas retirar dinero o pagar en casi cualquier parte del mundo. Otro beneficio que se pregonaba para los ahorradores eran los rendimientos del capital, ya que los bancos pagaban tradicionalmente intereses sobre los depósitos, especialmente a plazo fijo, aunque en el caso español, durante los últimos dos años, ha sorprendido la falta de remuneración para este tipo de ahorro pese al alza de los tipos de interés.
Paralelamente se ha acusado a quienes utilizan esa forma tradicional de ahorro de escapar al control de Hacienda y evitar impuestos, si bien la réplica suele blandir la absoluta legalidad de esta costumbre y el temor a los “corralitos”. En definitiva, los clientes volvieron a confíar en los bancos por la combinación de seguridad, conveniencia y oportunidades financieras. Los ahorros se trasladaron lentamente al otro colchón, al de los banqueros.
Desde entonces se han producido múltiples bancarrotas, cada una de su padre y de su madre, pero en cada catástrofe se culpa a fallos en el control del Gobierno o desmanes de los gestores o burbujas especulativas o inestabilidad política o fraudes o desequilibrios macroeconómicos o regulación insuficiente o … (rellene el lector el espacio de puntos suspensivos). Llama la atención el contraste entre la irritación ciudadana contra los Gobiernos (encargados de la regulación y supervisión) tras las crisis, mientras se opta por la resignación y vuelta al redil después de los desmanes bancarios. Entre otras razones, porque son sistémicos (no como los ciudadanos). Así, una y otra vez, los ahorros retornan al canapé de los banqueros. Los escondrijos económicos de los ricos se llaman paraísos fiscales.
Las constantes sacudidas del mapa bancario han dejado el sector reducido a un puñado de entidades. La concentración no evitará nuevas crisis por la propia evolución del negocio, ya que la banca puramente financiera se ha impuesto en detrimento de la industrial de los buenos viejos tiempos occidentales. El sector financiero ha evolucionado aceleradamente desde la economía real hacia la pura extracción de capital. Ha sido así en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos. Hay mucho más lucro en las actividades financieras que en la producción industrial. Igualmente son mucho más altos los sueldos entre los banqueros de inversión que entre ingenieros o emprendedores industriales.
El antropólogo e intelectual francés Emmanuel Todd (1951) ha publicado recientemente La Derrota de Occidente (AKAL). En la obra, reflexiona sobre la progresiva desaparición de la práctica religiosa protestante y alerta sobre la “desaparición de la ventaja económica y educativa de las naciones protestantes en comparación con el resto del mundo. Ha declarado que la idea central del neoliberalismo es “ganar dinero no solo sin producir nada, sino destruyendo las fuerzas productivas. Una codicia sin límites, en fin”.
La cama ha sido tradicionalmente competidora de los bancos y su atractivo es inversamente proporcional a la credibilidad bancaria: cuanta más confianza, menos colchón. Y viceversa. No se sabe cuánto dinero hay bajo los colchones de los particulares ahora mismo, pero parece que los bancos siguen ganando de calle en esta batalla por los ahorros. Al menos por ahora.

El “suma y sigue” de las crisis financieras en España
Los temblores de la economía española han incrementado su intensidad en la escala Richter con el paso de los siglos. El peso creciente del sector financiero y la internacionalización son los dos pilares de ese fenómeno. Como señalan los historiadores Francisco Comín y Joaquim Cuevas, en su comunicación “El Abrazo Mortal entre Banca y Estado en España, siglos XIX-XXI”, publicado en 2014, se constata en el caso español una “mayor virulencia y frecuencia de las crisis bancarias y la irresponsabilidad de la gestión fiscal”.
Las sacudidas bancarias más significativas de los últimos siglos se han dado con regularidad (1793-1807; 1814-1829; 1846-1847; 1864; 1881-1882; 1890; 1913-1921; 1924-1925, y 1931). Ya en el franquismo, señalan ambos historiadores, “el abrazo entre banca y Estado se fortaleció, ya que no sólo implicó a la banca privada y la oficial sino también, y de manera muy especial, a las cajas de ahorros”. Y añaden: “En este período se produjo una exacta coincidencia entre la ausencia de crisis bancarias y de deuda. Al igual que en el entorno occidental la mayor represión financiera de la segunda mitad del siglo XX propició una mayor protección de la banca frente a situaciones adversas”.
El panorama cambió a finales del siglo XX y comienzos del presente XXI. En primer lugar, por el ingreso en la Comunidad Económica Europea (1986), la entrada en el Sistema Monetario Europeo (1989) y por la apertura a los bancos extranjeros (1992), hitos de la liberalización financiera. En segundo término, por “el inicio de la política de gestión responsable de la deuda, tratando de que el Estado se financiase en el mercado”, momento en que acaba el dominio fiscal sobre la política monetaria. Los historiadores concluyen que “las reformas del sistema financiero y las reformas de la financiación del Estado fueron paralelas y complementarias, puesto que bancos y Estado habían formado parte del mismo entramado de la política económica del franquismo”.
En España, la exposición de bancos y Estado a los mercados supuso el retorno de las crisis fiscales y bancarias. Los conflictos más notables del último medio siglo han sido los siguientes:
Crisis de los años setenta (1973-1979)
La primera crisis del petróleo (1973), sumada a una espiral de inflación y a la inestabilidad política tras morir Franco, castigó con dureza al sector financiero. Bastantes bancos regionales y de pequeña dimensión se declararon insolventes por su exposición inmobiliaria y la insuficiente regulación financiera para frenar el descalabro. De ahí parte el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), nacido en 1977 con la misión de proteger a los depositantes.
El fin de Banesto (1993)
La llegada de Mario Conde a la presidencia Banesto, entidad de peso histórico en la economía nacional, abrió un período convulso. Se sumaron el hambre con las ganas de comer. La errática gestión, fraudes financieros, la burbuja inmobiliaria y la crisis económica de principios de los noventa forzaron la intervención por parte del Banco de España, en 1993, justo, valga la ironía, el Día de los Santos Inocentes. El agujero patrimonial superaba entonces los 3.600 millones de euros. El Banco Santander absorbió finalmente Banesto.
Crisis financiera global (2008-2013)
El colapso de Lehman Brothers en Estados Unidos y la crisis de las hipotecas subprime causaron una crisis global de la que aún no se han recuperado las economías occidentales. España sufrió especialmente tras años de fiebre inmobiliaria que cambiaron el mapa financiero. La entrada de las cajas de ahorros en operaciones del alto riesgo, junto a una gestión marcada por la politización, deterioró las cuentas del Estado y los impagos se dispararon. En 2012, España solicitó ayuda financiera a la Unión Europea, que concedió un rescate cuyo coste ronda los 71.000 millones de euros (según el Tribunal de Cuentas). Luis de Guindos pilotó la operación y fue ascendido a vicepresidente del Banco Central Europeo. Ahí sigue. Antes de ser ministro de Economía en España, fue miembro del consejo asesor de Lehman Brothers, quebrado en 2018 y desencadenante del caos.
El último informe anual publicado por el Banco de España señala que, desde esa crisis, España ha experimentado una disminución en la confianza y en la calidad institucional, un deterioro más pronunciado que en otros países del entorno. También se apunta en esa dirección desde el Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial o el Eurobarómetro de la Comisión Europea.
Hundimiento de Bankia (2011-2012)
La estrategia adoptada para arrostrar los problemas financieros de siete cajas de ahorro españolas (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja) trasladó a la entidad que presidió Rodrigo Rato desde Guatemala hasta Guatepeor. Bankia nace en verano 2010 tras la fusión de esas siete cajas en apuros. Un año más tarde la entidad sale a Bolsa y de inmediato se constata un brutal agujero financiero. La huida hacia adelante duró solo diez meses y, en 2012, el gobierno nacionalizó Bankia para recapitalizarla. Los inversores que compraron acciones durante la salida al parqué perdieron gran parte de su inversión. Como dicen en Los Simpson, las cajas de ahorro se multiplicaron por cero tras una trayectoria que había comenzado a comienzos del siglo XIX.
La magnitud de la crisis desatada en 2008 no ha vuelto de darse en la economía española, pero sí se repiten con harta frecuencia escándalos que salpican aún más la credibilidad del sistema financiero. El llamado “Caso Popular” (2017) ha sido de los más sonados (o silenciados), una vez que se produjo la intervención del Banco Popular y posteriormente la venta al Banco Santander por un euro.
Los historiadores Comín y Cuevas recuerdan en su análisis histórico-financiero que “cuando volvieron las crisis bancarias en 2008, el Estado ha tenido que acudir al salvamento de los bancos. En esta ocasión el abrazo podría ser mortal para ambos, porque una hipotética crisis de la deuda hundiría el valor de la cartera de los bancos, llevándolos a la insolvencia, y una hipotética crisis bancaria obligaría a intervenir al Estado, generando otras crisis de la deuda. Estos riesgos potenciales hicieron que bancos y Estado reforzaran el abrazo, cual dos náufragos en alta mar”.