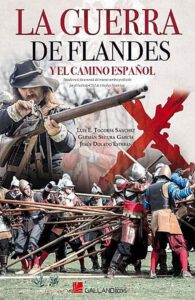—Germán, es Vd. militar y escritor y cuenta en su haber con una docena de libros publicados sobre historia militar de España y sobre la obra pictórica de Ferrer Dalmau. Cuéntenos. Sus libros son a menudo ilustrados y con infografías claras ¿Qué aporta ese formato?
—En mi opinión, todo esfuerzo editorial que se pueda realizar para que los libros de historia aparezcan amables al lector, desde la misma portada, es fundamental. Es cierto que el fondo es más importante que la fachada, pero hay muchas formas de decir las cosas y creo que cuando un buen texto viene acompañado con todo tipo de ilustraciones, la historia se digiere mucho mejor. He intentado dar siempre a mis libros de historia un marcado carácter de divulgación, adaptando el relato con el fin de hacerlo más comprensible y atractivo para el gran público. Por suerte, he podido contar con profesionales del mundo editorial que han colaborado activamente en la definición del proyecto. Aunque sea un esfuerzo extra dedicar mucho tiempo a la selección de ilustraciones y a la confección de mapas, el lector al final siempre lo agradece.
—¿Se podrían usar como material didáctico en los colegios?
—Por supuesto, se pueden extraer textos e infografías muy válidas para que el alumno profundice en algún aspecto particular de nuestra historia. Recuerdo que el libro que escribí sobre el desembarco británico en El Ferrol fue adquirido masivamente por su Ayuntamiento para hacer llegar un ejemplar a todas las escuelas y bibliotecas de la ciudad. Las autoridades municipales lo consideraron un modelo de obra didáctica que tenía la bondad de contextualizar el acontecimiento y explicarlo de manera sencilla pero completa, además de venir profusamente ilustrada.
—La obra del pintor Augusto Ferrer-Dalmau busca representar hechos de nuestra historia y de nuestra historia militar que no se han mostrado antes ¿Qué opina de la construcción de la imagen nacional a través del arte? En el siglo XIX ya se hizo y están los grandes cuadros historicistas del Museo de El Prado. Tomás Pérez Vejo, historiador en México, ha analizado la construcción de esa imagen en el siglo XIX a través de dichos cuadros, en “España Imaginada”.
—He tenido la suerte de comisariar varias exposiciones de historia militar y de contar con obras del Museo del Prado del siglo XIX. Los cuadros de historia de gran formato fueron las estrellas de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, concurso que tenía una indudable intención programática, pero que dieron pie al renacimiento del arte pictórico español en esa época. Recientemente, el pintor Ferrer-Dalmau, con el que también he colaborado, recupera el espíritu de aquellas exposiciones y trata de llenar el vacío pictórico que una historia militar tan larga ha dejado en España. En mi opinión, además de plasmar su visión de los acontecimientos, Augusto retrata como nadie al soldado y nos devuelve a la persona, con sus emociones, expuesta al crudo escenario de la guerra. Y cuando a una estética depurada se le suma una intención ética considero que nos aproximamos a la excelencia.
—Háblenos de los Tercios ¿Qué influencia tuvieron en Europa?
—A principios del siglo XVI, la monarquía española se convirtió en una potencia que acabaría controlando territorios en los cuatro continentes conocidos, en feroz pugna con otros Estados. Defender tal entramado, así como salvaguardar el catolicismo del que nuestros monarcas se habían hecho garantes, no se podía hacer sin recurrir a las armas y más aún a partir de la reforma protestante, que nos obligó a volcar nuestros esfuerzos bélicos en Flandes y Alemania. El principal instrumento de disuasión y fuerza con el que contó el rey de España fueron los Tercios, una organización militar basada fundamentalmente en la infantería española que probó su valía durante más de un siglo y que se convirtió en el ejemplo a seguir incluso por nuestros enemigos. Difícilmente superados en combate, su mito nace ya entre sus contemporáneos, aunque la historiografía posterior haya tratado peor a los españoles en éste y en tantos otros campos.

—¿Qué fue el Camino Español?
—El Camino Español fue un corredor militar que unía el Mediterráneo con los Países Bajos y por el que transitaron los Tercios durante más de siete décadas. La monarquía española se vio en la necesidad de enviar tropas a Flandes para restaurar la autoridad del rey Felipe II en una época en que la vía marítima estaba comprometida y escaseaban las redes viarias. Así se fraguó el Camino Español: los soldados debían recorrer a pie los más de 1.000 kilómetros que unían Milán con Bruselas, una empresa modélica si tenemos en cuenta que, a lo largo de la ruta, todas las necesidades del ejército estaban previstas y se respetó escrupulosamente a las poblaciones. Como me confesó un general francés antes de inaugurar en Estrasburgo una exposición sobre el Camino Español, ésta fue una de las hazañas logísticas más asombrosas llevadas a cabo por cualquier ejército en toda la historia.
—¿Cómo contribuyó a la configuración de Europa?
—El Camino Español fue el eje vertebrador de la monarquía española en Europa, una encrucijada de culturas y espacio para todo tipo de intercambios entre los pueblos mediterráneos y el mundo franco-germánico. Es, por tanto, una parte de la historia europea, una herencia cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos y que merecería ser puesta en valor convenientemente contextualizada. El “camino de los españoles”, como aparece todavía en el callejero de muchas ciudades francesas y belgas, fue una experiencia vital que permitió a los europeos liberarse de muchos prejuicios. Solo hay que ver “La kermesse heroica” del director Jacques Feyder para darse cuenta de ello.
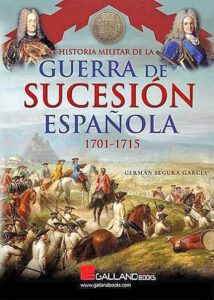
—Como su nombre indica, fue una guerra que se produjo tras la muerte sin sucesión directa del rey Carlos II, último de la Casa de Austria. Tanto el emperador de Alemania como el rey de Francia tenían derechos a ocupar el trono de España y ninguno se iba a contentar, si no le beneficiaba, con el testamento del rey moribundo. Los pretendientes planearon repartirse los dominios españoles, solución que encendió los ánimos de Carlos II y le empujó a decantarse por el único partido capaz de evitar el desmembramiento. Así fue como Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, fue llamado al trono español y se convirtió en nuestro primer monarca de la Casa de Borbón. Fue precisamente esta decisión testamentaria y el intervencionismo del rey francés lo que condujo a Austria, Inglaterra y las Provincias Unidas a la creación de una Gran Alianza que acabaría declarando la guerra a los Borbones para disputarles la sucesión al trono español.
—¿Qué episodios relevantes tuvo?
—Hay que pensar que la guerra se alargó por más de 14 años y que se combatió en buena parte de Europa: España, Italia, Francia, Flandes, Alemania… Hacer una selección de los episodios más relevantes depende mucho del punto de vista del historiador. Para un británico, las campañas de Marlborough (nuestro Mambrú) y la batalla de Blenheim serían los momentos más resonantes del conflicto. Un francés recordaría cómo consiguieron salvar los muebles en Malplaquet y el exitoso asalto al campo atrincherado de Denain. Los españoles nos centraríamos en la pérdida de Gibraltar, la batalla de Almansa o el sitio final de Barcelona. En mi libro hablo de todas estas acciones y de muchas otras, sin olvidar ninguno de los teatros principales donde se llevaron a cabo las operaciones militares. He tratado de buscar un equilibrio para que el lector tenga una visión de conjunto, aunque al escribir para un público de habla hispana, el escenario peninsular cobra especial relevancia.
—¿Qué bandos se enfrentaron? ¿Por qué se produjo?
—La guerra enfrentó a los dos pretendientes al trono español y a sus respectivos aliados. El duque de Anjou, Felipe V para los españoles, tuvo el apoyo principal de su abuelo Luis XIV, el Rey Sol de Francia. El archiduque Carlos de Austria, titulado Carlos III por sus partidarios, fue apoyado por su padre el emperador Leopoldo I y luego por su hermano José I, así como por las llamadas potencias marítimas: Inglaterra y las Provincias Unidas de los Países Bajos. En España, aunque el duque de Anjou fue reconocido por todos los reinos, existió el interés de avivar los recelos entre los españoles para conducirles a una guerra fratricida en defensa de una u otra opción dinástica. Pero esta vertiente de guerra civil no ha de interpretarse como una guerra entre Coronas, Aragón contra Castilla, como se trata de reducir frecuentemente. Habrá castellanos que defiendan la causa de Carlos III de Austria hasta el final y súbditos de la Corona de Aragón que se mantendrán leales a Felipe V de Borbón.
—¿Por qué es tan relevante para los independentistas catalanes? ¿Cómo han desvirtuado lo que significó esa guerra?
—Esta guerra es, sin duda, uno de los conflictos de la historia de España cuyas repercusiones ideológicas han perdurado durante más tiempo. En mi tesis doctoral, dedicada al gobierno del archiduque Carlos de Austria en Cataluña, tuve la ocasión de adentrarme en el estudio de sus instituciones y sacar a la luz algunas contradicciones del discurso nacionalista. Que, en 1714, los catalanes se sintieran tan españoles o más que un castellano resulta hoy irónico al observar la manipulación que se ha hecho de los acontecimientos. El asalto de Barcelona, considerado por algunos historiadores como el fin de la nación catalana, no deja de ser una opinión más que discutible y que solo sirve para alimentar un proyecto político. Cuando el “cómo fue” no coincide con el “cómo se cuenta” solo cabe sentir tristeza.
—Tras su victoria en la Guerra de Sucesión la dinastía borbónica emprendió reformas ¿Qué efecto tuvieron en España y América?
—El acceso de un príncipe francés al trono instauró en España un modelo de gobierno distinto al de sus antecesores. Francia era, por entonces, la mayor potencia continental y su monarca había conseguido eliminar muchas trabas institucionales para poder ejercer un gobierno más efectivo. La tendencia a la centralización y unificación administrativa, fruto del racionalismo francés, condujeron a la modernización de una monarquía española que necesitaba renovarse, labor que el archiduque Carlos, de vencer, también hubiera acometido. En América, se puso especial empeño en la reforma de una administración desfasada y corrupta, introduciendo las intendencias para supervisar la administración local y multiplicando las visitas y juicios de residencia de los cargos designados por el rey.
—Tras los tercios y la guerra de Sucesión, ha escrito Vd. sobre la protección del patrimonio cultural en los conflictos armados ¿Qué nos puede decir de este asunto?
—Además de ser profesor de Historia también imparto clases de Liderazgo y Derecho Internacional Humanitario en la Academia de Artillería y he realizado algunos trabajos en estos campos. Cuando estuve destinado en el Ministerio de Defensa participé, entre 2007 y 2011, en varias conferencias convocadas por la UNESCO para hacer el seguimiento de la aplicación de la Convención de La Haya sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. De ahí mi interés por el tema y la idea de publicar un libro para dar mayor difusión a esta convención y hacer el relato del camino recorrido hasta llegar a ella. Con los conflictos que vivimos en la actualidad, creo que no está de más recordar estos principios del derecho internacional.
—¿Cómo nació su interés por la historia militar y por su divulgación?
—Mi interés por la historia nació en la escuela. Agradezco mucho a mi maestro D. Honorino, profesor de E.G.B. en una escuela de barrio de Barcelona, su dedicación y entusiasmo al enseñarme una materia tan denostada actualmente por los alumnos. Su recuerdo me anima día a día a superarme y a tratar de encontrar la mejor forma de conectar con mis alumnos. En mi profesión era lógico que me adentrara también en la historia militar, no en vano se suele decir que los principios de la guerra son inmutables y es útil rastrearlos a lo largo de los siglos. A la hora de escribir, aunque en ocasiones he realizado trabajos especializados, me considero más bien un divulgador, por eso escribo para todos los públicos y adapto mi lenguaje al auditorio, desde los más jóvenes a las personas mayores. A veces hasta me sale bien.
—¿Qué recomendaría a los militares que, como Vd., tuvieran interés por la historia?
—Creo que los militares forman parte de un colectivo bastante aficionado a la historia. Nuestras ordenanzas nos animan a sentirnos herederos y depositarios de una larga tradición. Estamos acostumbrados a homenajear a nuestros héroes y a recordar sus hazañas, transmitiéndolas de generación en generación y conservando vivo su recuerdo. Si tuviera que recomendarle algo a mis compañeros, como hago con mis alumnos, les diría que encuentren tiempo para leer historia y lo hagan de manera crítica, extrayendo sus lecciones para el presente. Les recordaría, en fin, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla.