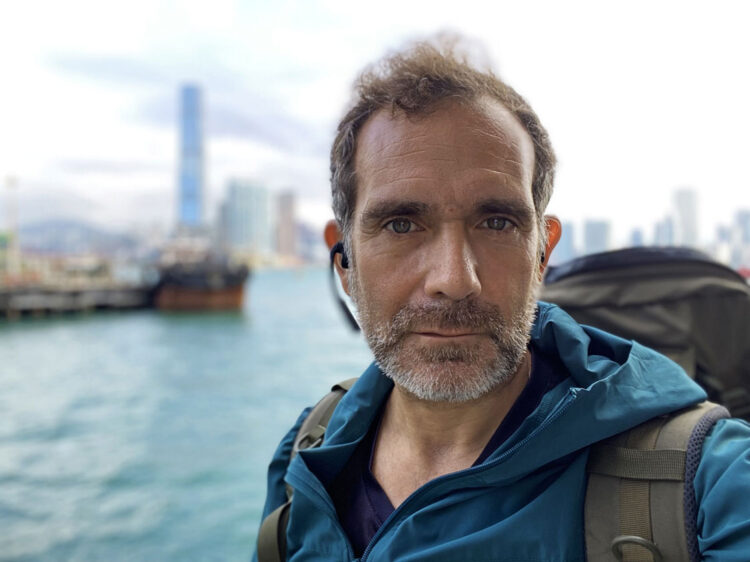—¿Cuál es más concretamente su trayectoria?
—Hace ya más de 20 años llegué a China buscando proveedores para mi propia empresa. Siempre he sido una persona más volcada en los aspectos industriales de desarrollo, y ya por entonces España en su estructura fabril no estaba en su mejor momento. El “boom” del ladrillo había desincentivado a muchas empresas industriales y también a la generación que reemplazaría a aquellos profesionales que debían dar continuidad a una tradición manufacturera. ¿Quién se iba a preparar para tornero cuando colocando pladur uno ganaba un dineral inimaginable en 2005? Sin embargo China era un hervidero industrial y de emprendimiento que me cautivó. Allí se hacían cosas en cada esquina de cada polígono industrial. Conseguí crear una red de proveedores que nos podían suministrar de manera estable la calidad y cantidades que ya no conseguía en España. Aquello fue una escuela de un valor incalculable, un máster que acabó condicionando mi futuro profesional. Con el tiempo acabé asesorando a otras empresas para desarrollar, fabricar y comprar en China.
Es un papel que, me atrevo a decir, realizamos muchos extranjeros desde hace siglos. Me gusta definirlo con una palabra del castellano antiguo: trujamán (un arabismo que viene de turguman, traductor). Digamos que soy un trujamán moderno y más técnico. Al fin y al cabo, es un rol tan antiguo como el comercio mismo. Una pequeña curiosidad: Esa figura, la del intermediario que facilita las cosas en zonas de puerto e intercambio comercial, en el derecho civil de Hong Kong y Macao es el “comprador”. Así tal cual se escribe es el término jurídico correcto. Es un vestigio del establecimiento portugués y también español en el delta de río Perla.
A lo largo de estas dos décadas he tratado con muchas empresas, gente muy variopinta, y he tenido el privilegio de ser testigo de excepción de los increíbles cambios de este país y otros de la zona. Cuando el calendario no me permitía volver a España me escapaba a Vietnam, Camboya, Filipinas, Tailandia… y procuré hacer viajes fuera de circuitos turísticos. Esto me dio una comprensión mucho más profunda de lo que era y había sido el Sudeste Asiático, pero también fue espoleando un interés que ya venía conmigo en la maleta: mi afición por la historia. La historia no como objeto de anticuario, museo o biblioteca, sino como herramienta imprescindible para entrenar nuestro presente y tratar de prever nuestro futuro.
—¿Por qué se interesó por las Guerras del Opio?
—Antes de entrar a detalle, quiero hacer una introducción. La historia y de Occidente es tan intensa y extensa, que no por dejadez sino por falta literal de tiempo, se nos olvida que ha habido otros mundos paralelos. Uno de esos mundos paralelos, equiparable en lo tecnológico y civilizatorio, es el de China. La ciudad actual de Guangzhou, antigua Panyu, se funda en el 214 a. C tras la reunificación del país por la dinastía Han. Hay constancia de comercio internacional desde el siglo VII, y no como algo anecdótico, sino a gran escala. Ya entonces se convirtió en uno de los puertos más importantes del mundo en volumen. Se estableció el Bóshìsī (Oficina del Comisionado para Buques Mercantes), una aduana y oficina comercial para gestionar el creciente tráfico de barcos extranjeros, principalmente árabes y persas. Es decir, para mi aquí había todo un mundo que descubrir, y no sólo en lo industrial o tecnológico.
Y ahora con vuestro permiso voy a a dar un salto de más de 1000 años. Estaba dando un paseo por la ciudad de Shenzhen, hace ya más de 15 años, en un colegio había unos niños jugando al fútbol y las camisetas rojas que vestían no eran de China, eran de nuestra selección. Eso era muy llamativo en un país donde el patriotismo es un valor irrenunciable, omnipresente y fomentado en todo momento. Por entonces China andaba en disputas con Francia, EEUU… pero los españoles les caíamos bien, y esto se notaba hasta en la frontera, que los españoles pasábamos en 2 minutes, y a otros les costaba horas. Y me empecé a preguntar por qué. Eso me llevó a profundizar más en la historia común. Fue un descubrimiento fascinante: ver cómo nuestro Real de a 8 se había convertido en la moneda de China, o que la primera gramática de chino la escribió un dominico español, Francisco Varo. Y estos hallazgos se multiplicaban mientras viajaba por Filipinas, donde descubrí que las piedras del Fuerte Santiago eran de Cantón, o que los mantones de Manila se hacían en China…. Pero más allá de los aspectos históricos anecdóticos quise conocer más de la geopolítica del momento y movido por la curiosidad descubrí que antes del petróleo, hubo un elemento que definió el poder global: el opio. Las Guerras del Opio no son un conflicto lejano, sino el manual de juego del siglo XIX: cómo una potencia puede usar la adicción masiva como un arma silenciosa para quebrar la soberanía de un imperio rival, financiándose con su propia destrucción. Es la historia de un apocalipsis civilizatorio y, lo que es más fascinante, la de una excepción: la de un país que no quiso participar en ese modelo predatorio: España. Y me dije: “No me sorprende que les caigamos bien”.
—¿Qué supuso el cultivo y tráfico de opio para China e Indochina?
—Creo que no podemos llegar a imaginar qué es que un país entero esté drogado todo el día con una sustancia tan incapacitante: Desde el cartero, al alcalde, profesores, policías, funcionarios, comerciantes…. Supuso una catástrofe de dimensiones bíblicas. No fue una simple crisis de salud pública, sino un colapso societal a cámara lenta. En China, se estima que entre un 9% y un 27% de la población adulta masculina urbana era adicta. Para ponerlo en perspectiva, la crisis de la heroína en la España de los 80, con un 0,2% de afectados, fue una herida social inmensa Recuerdo que no podíamos ni dejar el radiocasete en el coche! Imaginen la aniquilación institucional cuando una cuarta parte de la élite gobernante –funcionarios, mandarines, militares– estuviera física y mentalmente devastada. Fue, literalmente, el preludio de su “Siglo de Humillación”, que es algo que hay que conocer para entender a la China actual.
En Indochina -Vietnam, Laos y Camboya actuales – los franceses, y en Indonesia, los holandeses, perfeccionaron un sistema de monopolio estatal que convertía la adicción en un instrumento de control social y la principal fuente de ingresos coloniales.
—¿Qué potencias coloniales promovieron este comercio y cuál era su objetivo?
—Las tres grandes potencias ilustradas de la época: Gran Bretaña, que libró dos guerras para forzar a China a aceptar el opio cultivado en la India y así equilibrar su balanza comercial.; los Países Bajos, que implantaron un monopolio estatal del opio en Java, creando una burocracia de la adicción para financiar sus arcas; y Francia, que en Indochina medicalizó el control a través de la ‘Régie de l’Opium’. El objetivo era triple: generar ingresos colosales, debilitar a las sociedades sometidas para facilitar su control e imponer el “libre comercio” a cañonazos. Fue el capitalismo industrial aliado con la más cruda depredación colonial. Estados Unidos también participó en ese comercio, en particular transportando opio de la actual Turquía a China. Aunque en honor a la verdad, hay que decir son precisamente los estadounidenses quienes promueven las primeras conferencias globales para acabar con este comercio infame.

—¿Qué sucedió en Filipinas y qué postura adoptó España?
—Aquí reside el núcleo de la excepción española. España, teniendo la plataforma perfecta –Filipinas con clima ideal para el cultivo, el Galeón de Manila como ruta de distribución y un continente americano como mercado cautivo–, miró a los ojos del negocio más lucrativo de su tiempo y dijo “no”. La Corona española prohibió explícitamente el comercio y cultivo de opio en múltiples ocasiones, en 1814, en 1828 y de nuevo en 1858. Cuando hubo presiones internas, el rey Fernando VII autorizó el cultivo en una zona estéril y con tantas restricciones que fue una prohibición encubierta. Fue una decisión de estado consciente y coherente.
—¿Por qué España no se sumó a este comercio tan lucrativo?
—La hispanofobia ha intentado explicarlo con mitos: que si era un imperio en quiebra e incapaz, que si era un gesto aislado. La realidad es más profunda y paradójica. Precisamente porque estaba en quiebra, la abstención resulta más significativa. Estamos hablando de un país que acababa de emerger devastado de la Guerra de la Independencia (1808-1814), había sufrido la derrota de Trafalgar, enfrentaba guerras de independencia en América y una bancarrota crónica. En cualquier manual de geopolítica “realista”, la opción racional habría sido aprovechar esa plataforma perfecta en Filipinas para obtener los ingresos fáciles y urgentes que tanto necesitaba.
—Sin embargo, España dijo “no”. ¿Por qué?
—Primero, una razón jurídico-política: América y Filipinas no eran “colonias” en el sentido anglosajón de factorías de explotación, sino “Reinos de las Españas”. Sus habitantes eran súbditos de la Corona. Envenenar masivamente a la propia población habría sido un acto de autodestrucción política.
Segundo, y aquí está el meollo, una razón ética: esta decisión encaja en la tradición de un imperio que, con todos sus defectos, asumía un deber paternalista. La misma España que, en plena crisis, financió la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (1803-1810) para salvar vidas, no podía, por coherencia, financiarse con la destrucción de ellas. La necesidad económica no justificaba la catástrofe moral.
—¿Qué testimonios hay de la devastación?
—Los testimonios son estremecedores y provienen tanto de las víctimas como de los victimarios. El comisionado chino Lin Zexu advirtió al emperador: “De cada diez funcionarios, nueve son adictos. Si no se prohíbe esta droga, no sólo nos quedaremos sin soldados para defendernos, sino sin fondos para equiparlos”. Misioneros como el reverendo Peter Parker describían calles llenas de “fantasmas” de cuerpos esqueléticos. Y el propio comerciante británico William C. Hunter confesaba con cinismo la lógica imperial: “Es un negocio triste, pero tan lucrativo que compensa cualquier escrúpulo”.
—¿Podríamos decir que el opio fue la gran fuente de financiación colonial?
—Absolutamente. Los ingresos por el opio llegaron a suponer el 17% del presupuesto británico en la India. Para Holanda y Francia, fue el pilar de sus economías coloniales en Asia. Fue, sin duda, uno de los negocios más lucrativos de la historia, y su rentabilidad se basaba en la externalización de un coste social y humano monstruoso sobre las poblaciones sometidas.
—Por último, ¿qué cree que debe hacer España con el conocimiento de esta historia?
—Debe hacer con esta historia lo que ha hecho mal durante siglos: contarla. No para alimentar un orgullo chovinista, sino para reivindicar una idea de soberanía y poder que no renuncia a la ética. En un mundo donde la geopolítica vuelve a ser despiadada, la lección de la abstención española del opio es más relevante que nunca: que la verdadera grandeza de una nación no se mide solo por la riqueza que acumula, sino por los principios que defiende cuando nadie mira y las líneas rojas que no cruza, aunque el mundo entero le diga que es la opción “racional”. Es un legado de conciencia que pertenece a todos los españoles y que merece ser rescatado del olvido.