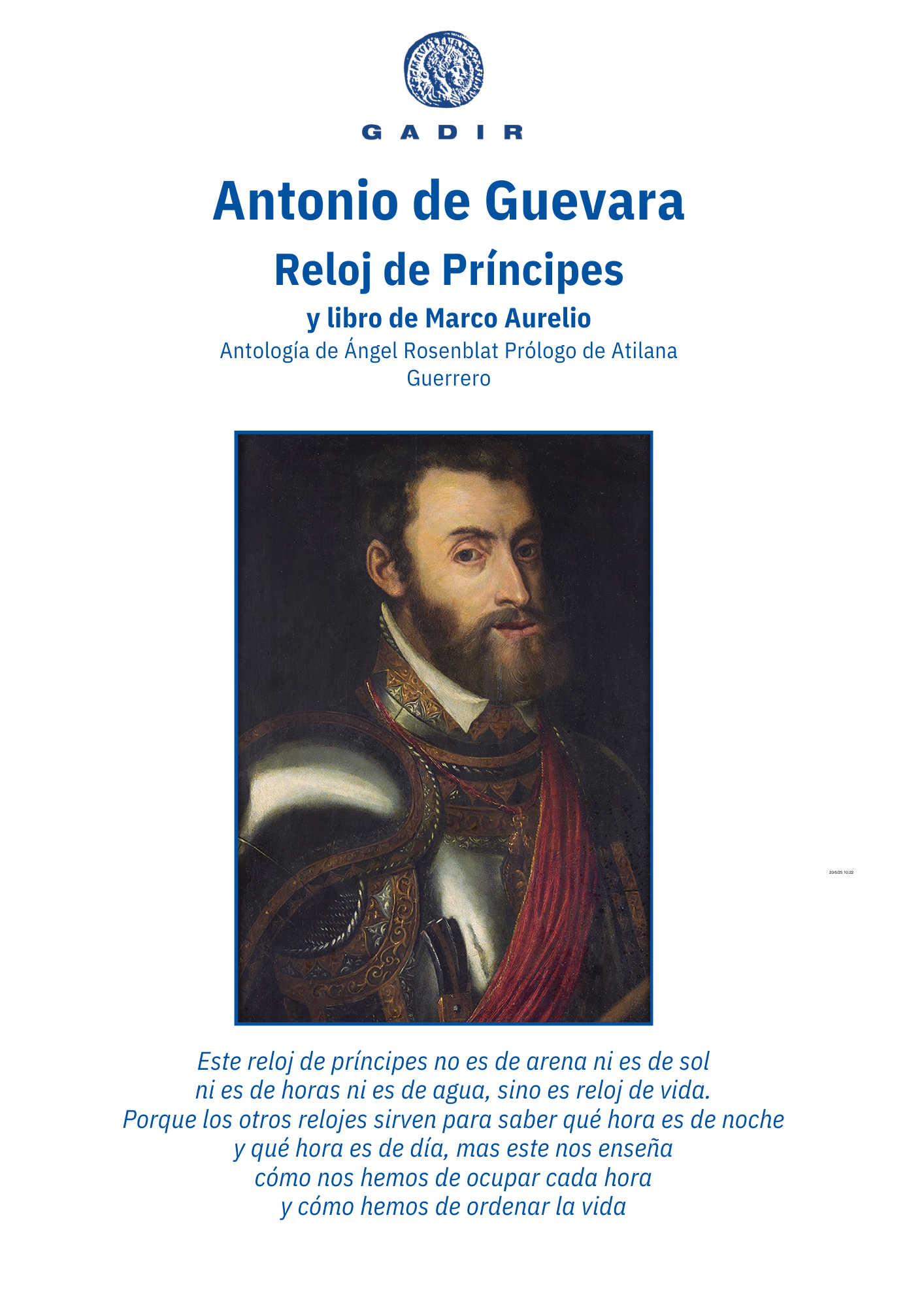Con motivo de la nueva edición de Reloj de príncipes que publica Gadir, hablamos con la autora del prólogo, Atilana Guerrero para redescubrir a fray Antonio de Guevara como uno de los grandes pensadores de nuestra tradición. Guerrero explica por qué fue un “superventas” europeo, actualiza el eje “Virtud vs. Fortuna” para la ciudadanía de hoy y desmonta tópicos como su supuesto erasmismo. Una conversación que funciona también como guía de lectura del volumen de Gadir e invita a (re)leer a Guevara como brújula cívica del presente.
— Para empezar: ¿por qué debemos reivindicar hoy a Antonio de Guevara como uno de los pensadores mayores de la filosofía española? ¿Qué pierde nuestra historia intelectual si lo reducimos a cronista o moralista de corte?
—Antonio de Guevara es el perfecto ejemplo de filósofo en sentido moderno, aquel que ejerce la crítica sobre las cuestiones de actualidad de su tiempo. Se apoya en la filosofía clásica de Grecia y Roma, pero presenta a España como la heredera de aquellos imperios antiguos, tratando de responder a una situación inédita en la historia tras el descubrimiento de América, la de un imperio universal por primera vez real, y no sólo en la intención. Un cronista o moralista en el siglo XVI es lo que en nuestro tiempo sería un periodista, por lo que no es que perdamos tanto, si así lo consideramos. Depende mucho desde qué coordenadas se ejerza la crítica filosófica: ser cronista o moralista en la corte de Carlos I de España puede ser visto como el tener en tus manos la posibilidad de hablar sobre los acontecimientos más trascendentales que entonces estaban teniendo lugar. Me temo que la ignorancia de hoy sobre nuestra historia intelectual es total, salvo para los estimables eruditos.
— En su prólogo sostiene que Reloj de Príncipes convirtió la filosofía en un “superventas” europeo. ¿En qué se materializó ese éxito en el siglo XVI (tiradas, traducciones, públicos) y qué lo explica?
—Por ejemplo, las Epístolas familiares se editaron en francés más de diez veces entre 1556 y 1578; y hubo también unas veinte ediciones del Reloj de Príncipes entre 1531 y 1608. Montaigne reconoce que disfruta con su lectura, siendo sus Ensayos deudores de la prosa del español. La gran popularidad de estas obras se debe, en primer lugar, al papel de la España de entonces, como ya hemos dicho, como imperio universal. Europa asistía en cuestión de pocas décadas a la expulsión del Islam de Granada y a la revolución que significó América para la concepción del mundo. El uso del español como lengua de pensamiento ya se venía preparando desde la Edad Media, pero Guevara significó su canonización como lengua de prosa filosófica en el siglo XVI. Se estima que alcanzó más de 600 ediciones y cerca de 300 traducciones a diversas lenguas europeas (francés, italiano, alemán, neerlandés y latín) hasta 1700.
— Usted escribe que la obra “puede servir, 500 años después, como reloj para la vida”, no sólo del príncipe sino de cualquiera. ¿Qué hábitos o criterios propondría hoy para un lector común?
—La idea de la vida humana, desde el estoicismo español de Guevara, no ha cambiado gran cosa. Creo que la idea fundamental la seguimos manteniendo, como es la de que el hombre es “hijo de sus obras”, contra la nobleza de sangre (que hoy llamaríamos racismo, xenofobia, o incluso determinismo biologicista). Al fin y al cabo, el estoicismo es la filosofía del imperio romano de la que bebió el español. Poner en cuestión cualquier dogma o prejuicio, someter a crítica todo aquello que se presente de forma injustificada (por ejemplo, la idea de la Europa sublime, con su pacifismo gratuito, que vemos cada día de la misma forma en que podría sufrirla un español del siglo XVI). Y especialmente en la educación y la política, atender antes a nuestros deberes y dejarnos de estar constantemente reinvindicando derechos. Ahí el baño de estocismo que necesitamos es total.
Por otra parte, yo destacaría la novedad en Guevara de la visión del hombre más médica que teológica, la idea de la vida ligada a la muerte, tan presente en su asociación con el reloj, con un tiempo finito. Si denunciamos el edadismo, el desprecio al anciano, o, dicho de otro modo, la efebocracia (el poder de la juventud), tenemos que usar razones filosóficas. Guevara las ofrece: el anciano es el que sabe, su experiencia no se debe dilapidar; y la juventud representa la salud y la belleza, que pronto caducan. También lo dijo Ortega y Gasset, cuando una sociedad adora al joven es porque está en decadencia.
— Publicar en lengua vulgar amplía audiencias y, en cierto modo, el demos. ¿Cómo se articula esa democratización con un libro dirigido, en principio, a príncipes?
—Es una de las ideas más potentes de Antonio de Guevara y de toda la tradición medieval de libros de príncipes de la que él mismo participa. Y es que el príncipe es un hombre más, con una profesión que implica una severa educación, como ya Platón señaló en La República. Esa vida de entrega, al servicio de los demás, interesa darla a conocer al pueblo para que este le pueda respetar y, así, obedecer. Compartir la filosofía que dirige un Estado entre todos los que participan de él como ciudadanos, tal es el sueño político desde los griegos, y aún sigue siéndolo. De otro modo no se entendería el boom editorial actual sobre la Leyenda Negra o de Historia de España. Como digo, en el fondo, desde ese prisma, seguimos en las mismas que Antonio de Guevara.
— Si hoy “sustituimos al rey por la Nación/Estado”, ¿qué lugar debe ocupar el filósofo: asesor de políticas, crítico institucional, periodista cultural, profesor? ¿Cuál le parece más fecundo y por qué?
—Todos esos cargos que señala acertadamente y aún más, que a veces no percibimos o no podemos imaginar (se me ocurre: un programador informático que haya de estipular “sobre la marcha” la ética de una empresa tecnológica). Lo importante sería que las diferentes filosofías que desde todos esos lugares se puedan estar ejerciendo no entren en contradicción produciendo un efecto de aislamiento entre las instituciones o incluso de parálisis. Esto se ve en las democracias actuales. El caos es la amenaza más dañina para nuestra sociedad. Como dijo Goethe, prefiero la injusticia al desorden, y en la democracia española, antes que injusticia, lo que sufrimos es un desconcierto descomunal.
— En ese marco, ¿qué instituciones encarnan hoy el “aviso del pueblo” al poder que usted lee en Guevara: parlamentos, prensa, auditorías, universidad, tribunales? ¿Cómo debería dialogar la filosofía con ellas?
—Creo que esta respuesta es una continuación de la anterior. El problema es que no hay una filosofía, sino varias, y si desde el parlamento se está ejercitando constantemente el relativismo de la sofística, poco se puede hacer desde instituciones que estén subordinadas. En estos momentos, el “aviso del pueblo”, sin duda, aparte de en los “lugares clásicos” que se pueden encontrar en la enseñanza -antes a los ciudadanos que al “príncipe”-, la filosofía se encuentra en el periodismo, en esos “cronistas” que marcan la agenda de lo que es asunto público o de interés, aunque a veces no dejen de ser “cortinas de humo” con los que mantener a la gente en la ignorancia. Pero es una filosofía también, como hemos dicho, la del relativismo o el nihilismo.
— Usted defiende que la gran aportación de Guevara a la modernidad española es el tópico Virtud vs. Fortuna. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias ético-políticas extrae para gobernantes y ciudadanos?
—Ese tópico, ya de raigambre medieval, tiene como objetivo, como hemos dicho, hacer consciente a la gente de las consecuencias de sus acciones, de su responsabilidad, y creo que actualmente vivimos bajo la filosofía de la irresponsabilidad. El Estado se entiende como el garante de nuestra felicidad, el famoso “Estado de Bienestar”. La contrapartida es muy severa, no somos libres, puesto que depositamos en otros lo que es asunto nuestro. Por otra parte, si observamos el infantilismo con el que la gente espera que le toque la lotería para poder cambiar su vida o dejar de trabajar, es un verdadero espanto. La palabra “virtud” tiene en su raíz (vis) el significado de fuerza o poder, y hay que reivindicar entonces ese poder que tenemos nosotros, cada uno, para cambiar las cosas, no para que quede en manos de “la Fortuna” (sea esta los juegos de azar o lo que hagan los políticos de turno).
— Sitúa a la filosofía como “letras humanas” frente a la religión como “letras divinas”. ¿Qué nos dice esa distinción sobre la relación entre razón y fe?
—Bien, esa diferencia entre las letras humanas y las divinas la aprovechó Antonio de Guevara, que era muy listo, para responder a las críticas que le hacían los autores academicistas. Le denunciaban por inventarse las historias y poner en boca de personajes como Marco Aurelio cosas de su propio pecunio. Él decía que el único libro del que uno se puede fiar es la Biblia, porque su autor es Dios. Y que las letras humanas son todas ficción. Lo cierto es que esa distinción cobra una nueva interpretación a partir de la consideración científica de los textos, es decir, de su consideración histórica. Y fue a partir del Renacimiento cuando los escritores se preocuparon de la autenticidad de las obras. El estilo nuevo de Guevara, en el que se mezcla lo religioso y lo mundano, lo sagrado y lo profano, fue al principio tomado como un síntoma de frivolidad. Así, la distinción entre la razón y la fe no distingue dicotómicamente lo humano y lo divino, pues también hay fe entre los hombres y hay razón en lo religioso. Eso ya lo introdujo Santo Tomás de Aquino y llegará a cumplirse definitivamente en el siglo XVIII cuando se hable de la religión al modo deísta o incluso ateo.
— Traza una línea que va del Reloj a Mariana. ¿Cómo evitar lecturas anacrónicas o justificadoras de violencia en democracias constitucionales? Depurado el contexto, ¿cuál es el núcleo normativo aprovechable hoy?
—Deponer al tirano, bien sea por la violencia física, o por la “violencia” de los votos -salvando la distancia histórica entre las sociedades-, es de lo que se trata. Ese sería el “núcleo normativo aprovechable” al que se refiere la pregunta. Los episodios de violencia política en las sociedades del Antiguo Régimen no se pueden justificar en el presente, entre otras cosas, porque ya han sucedido y han cumplido su función; sus consecuencias son las democracias actuales. Ahora bien, si entendemos a dichas sociedades democráticas desde el éter inmaculado del Progreso, nos equivocaremos. La violencia institucional más atroz históricamente hablando se ha producido en el período del auge de las democracias occidentales, durante la Segunda Guerra Mundial.
— ¿Qué malentendido sobre Guevara le gustaría despejar con esta entrevista?
—Agradezco esta última pregunta porque es verdad que hay un halo sobre su figura, no del todo despejado, que es su erasmismo. A tenor de lo que leo sobre él en autores contemporáneos muy apreciados, como Américo Castro, por ejemplo, me parece una atribución completamente errada. Y es que la influencia de Erasmo de Rotterdam sobre Guevara, como sobre otros muchos españoles dedicados a las letras en aquella época, ha sido un tópico difundido por la obra del francés Marcel Bataillon, “Erasmo y España”, que sigue perjudicando la interpretación correcta de nuestros mejores filósofos. En el caso que nos atañe, este erasmismo se sustanciaría en el antiimperialismo con el que el obispo de Mondoñedo criticaría la conquista de América, entre otras cosas, a través del famoso pasaje de “El villano del Danubio”, incluido en el Libro áureo de Marco Aurelio. De ser así, hubiera sido muy difícil ejercer como consejero de Carlos I, elaborando para él famosos discursos, tales como el que dio ante el Papa Paulo III. La contorsión intelectual a la que sometemos a Guevara de ser un verdadero erasmista, se corrige fácilmente si acudimos a otros textos, escritos en la misma obra, que ponen de manifiesto no sólo que no es un pacifista al modo de Erasmo, sino que reivindica la necesidad de que las Leyes se amparen en la fuerza, como no podría ser de otro modo. Y es que la influencia de Erasmo no hay por qué eliminarla, siempre que entendamos dicha influencia como una réplica combativa, pues de sobra sabía nuestro fraile que la Reforma protestante era en verdad un instrumento de los príncipes alemanes. Su realismo político, no obstante, también se puede derivar de la misma “plática del villano” si establecemos la diferencia entre el Imperio generador y el Imperio depredador. Lo que Fray Antonio denunciaba en el controvertido pasaje es algo que ya la reina Isabel la Católica hizo ver a Cristóbal Colón, o el propio Carlos I dejó sentado en las Leyes Nuevas de Indias, a saber, que el indio era un súbdito del rey, tan español como el conquistador, del que no se podía abusar sin incurrir en delito. La defensa del indio no tiene porqué ir en contra de la conquista, al modo de Bartolomé de Las Casas, sino en contra del modo depredador de la conquista, en el que muchos españoles pudieron incurrir a título individual, si lo que pretendían era enriquecerse a costa de “los sudores ajenos”, como se decía entonces.
Como nota curiosa, me gustaría también reivindicar la prosa de Guevara, a la que a veces se ha tachado de excesivamente retórica o efectista. Y es que me hizo mucha gracias leer hace poco el artículo de una profesora que veía la influencia de nuestro filósofo en las canciones de Joaquín Sabina. Estoy completamente de acuerdo: esas enumeraciones, esos paralelismos en los versos, tienen el sello de Guevara; lo sepa su autor, o no lo sepa. No tiene nada de particular que hayan podido llegar al cancionero de alguien amante de la lengua española que reconoce haber leído a Lope, a Cervantes, y a Quevedo.