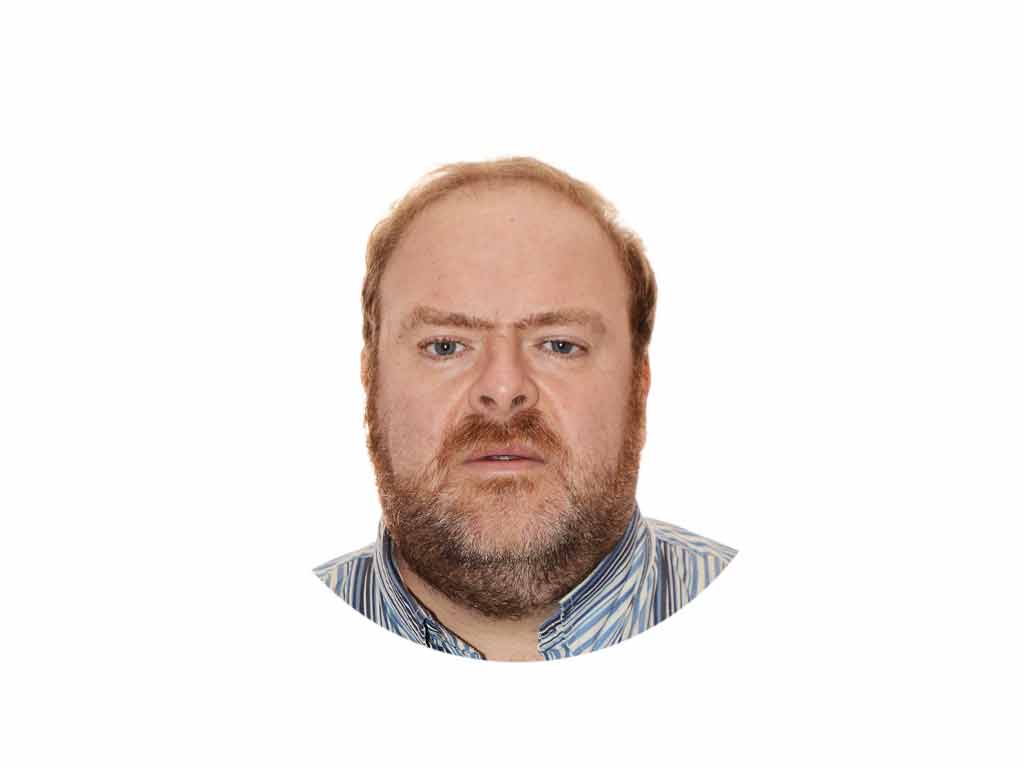Los días nublados de junio constituyen un clásico meteorológico. Desde nostalgia y querencia especial por las mañanas de dichas jornadas, se realizan algunas reflexiones personales.
Otra primavera con una esquina rota se ha esfumado. Y ya van cuatro. En paralelo a los protagonistas de la novela de Mario Benedetti (“Primavera con una esquina rota”), también me considero una especie de exiliado, puesto que no estudié el bachillerato en Segovia. Mi madre sí lo hizo; pero, comparte conmigo la sensación de extrañeza.
En su estertor, la estación que precede al estío nos regaló algunos días nublados, con cielo cubierto, protector frente al sol de justicia susceptible de castigarnos por estas latitudes. Siempre sentí querencia por esas mañanas frescas, durante el buen tiempo, que permiten caminar sin sofoco. Auténticos oasis meteorológicos que procuran bienestar térmico. Días nublados sin lluvia ni calima.
De forma obsesiva, me afluye un recuerdo de infancia en mi barrio de Madrid. Aquella mañana nublada, en la que di un paseo hasta un establecimiento no lejano de Simago. Acababa de concluir uno de los últimos cursos de la EGB; y, gracias a las buenas notas escolares, mis padres me dieron el dinero para comprar un libro de “Los Cinco”, aquellos niños salidos de la pluma de Enid Blyton que protagonizaban aventuras en una Inglaterra verde, nublada y misteriosa, acompañados por el perro Timy, quien daría nombre a mi compañerito Timi, mezcla de teckel de pelo duro y grifón, nacido en el Real Sitio de San Ildefonso. Cuando fuimos por primera vez al veterinario, mi padre resaltó el color tan bonito con el que el nuevo miembro de nuestra familia fue inscrito en la ficha clínica: negro con tierra de fuego.
Por aquel tiempo, anhelaba la llegada de las tardes de los viernes tras la salida de clase. Qué programa triple en televisión: primero, “los Cinco”; después, un nuevo episodio de la serie “Con ocho basta”; y, a los postres, una película clásica en el espacio Cineclub en el segundo canal, donde, entre otros, recuerdo un ciclo dedicado a Cecil B. de Mille.
La pequeña pantalla me trajo hasta mi casa a los inglesitos aventureros; y, el paso siguiente consistió en querer leer aquellos libros fantásticos de Enid Blyton. Una vez en el interior de Simago, me decanté por “Los cinco junto al mar”. Llegué a comprar alguno más; pero en su mayoría, leí ejemplares de bibliotecas públicas.
Muchos veranos pasaron; y mi hermano se encontró en la calle la colección completa de Los Cinco. Regaló estos volúmenes a la hija de una prima, cuya edad era merecedora, a priori, de aquel deleite literario para púberes y adolescentes. Poco tiempo después, Ernesto se apercibió de un dato decepcionante. La muchachita se había deshecho de dicho tesoro, que otros habríamos valorado cual oro en paño. Cuántas hojas se han desprendido del calendario desde entonces; y la mujer que avanza hacia la cuarentena sigue sin manifestar inquietud cultural alguna.
La compra de mi primer ejemplar de Los Cinco aconteció en el tiempo de la Fanta para dos, consumición que mi hermano y yo compartíamos cada tarde en la terraza del chiringuito de mi barrio de Madrid. El pago del alquiler de la vivienda se llevaba una parte excesiva del sueldo del cabeza de familia; y el dinero no sobraba. Nuestra bonanza económica previa había pasado. En cualquier caso, mi padre exhibía aires de caballero español. Siempre era el primero en invitar; y recuerdo cierta ocasión en la que nos visitó una prima segunda de mi madre con su prole, numerosa. Todos ellos se tomaron una horchata, carísima, mi premio más anhelado.
En esos años de modestia, se nos presentó en casa, de forma repentina, la madre de la niña que despreció el mundo de ficción que mi hermano puso en sus manos. La joven de 18 años se echó un novio; y su padre, que apenas tenía 46 primaveras, se enfadó. La “okupa” se quedó en nuestro hogar durante varios meses. Le cedimos la habitación de mi hermano; y, en mi alcoba, cada noche, debíamos sacar una cama supletoria, lo cual conllevaba un esfuerzo físico considerable.
En otras circunstancias, la llegada de una prima mayor que nosotros podría haber dado pábulo a un capítulo literario; pero, no fue el caso. Ernesto recordaba que, cuando la chica acababa de fumarse un pitillo, se lo pedía para tirarlo al cenicero; y, a escondidas, el niño travieso daba unas caladas prohibidas.
Mis padres estuvieron a la altura como anfitriones, más allá de ofrecer hospedaje. Llevaron a la sobrina al teatro; y también fueron a un pub setentero muy elegante, cercano al domicilio familiar. En otras palabras, se volcaron para agradar a la sobrina de mi madre. Qué diferente a cierta película soviética en la que un muchacho del Cáucaso visita al primo residente en Moscú. Le dieron alojamiento apenas por una noche; y la trama se centra en lo que ocurrió después: el desafío de abrirse paso en la metrópoli de llegada.
Cuando quiero mostrar mi agradecimiento, soy fiel a cierto ritual. Suelo repetir la palabra “gracias” tres veces consecutivas. ¿Recuerdan el programa de televisión presentado por Carlos Sobera, en el que Fulanita quería hacer lo propio, muchos años después de haber perdido el contacto con su benefactora?
Mi madre nunca recibió las gracias por todos aquellos esfuerzos durante el curso 1980-81, si bien ella nunca lo tuvo en cuenta. A pesar de encontrarse en entredicho, el edificio teórico de la Microeconomía descansa sobre un marco conceptual muy simple: aquel correspondiente al “homo economicus”, ese agente racional que solo maximiza su utilidad. Cuántas personas decepcionantes son incapaces de decir “gracias”.
En fin, prosigamos con este artículo-río, donde escribo al dictado espontáneo de mis pensamientos. Retornemos a los días nublados, aunque no correspondan al mes de junio, porque resultan mucho más interesantes que el egoísmo de la condición humana. En dicho mes del presente año de 2024, otro recuerdo nostálgico, obsesivo, me persigue, más allá del paseo barrial, ya concluido hace tanto tiempo, para adquirir un libro de Los Cinco.
Se trata de la llegada al aeropuerto de Rangún en una mañana cubierta de enero de 2017. Cómo se agradece librarse de un sol de justicia en los trópicos. La emoción por tomar un taxi con dirección descendente al centro de la ciudad desconocida. Ese primer paseo iniciático por las calles desiertas, rumbo a la inmersión en el corazón de un país exótico. Cierta imagen desagradable marca el inicio de la caminata: un hombre mayor, sin aspecto que delatara marginalidad, se levanta el faldón, prenda básica de la vestimenta tradicional birmana, y defeca en plena vía pública. Si aquello no parecía anunciar nada bueno, los graznidos de unos cuervos enormes, agrupados en bandadas, parecían adentrarnos en el escenario de una película de terror. Las aceras de muchas calles estaban levantadas; y era fácil ver ratas gigantescas. Los pobres gatos callejeros, llamativos por sus rabos tan cortos, buscaban alimento en las basuras. Además, el hotel reservado resultó decepcionante.
No obstante, cuando menos lo esperábamos, de repente, apareció la ciudad verdadera. Sí; la Ciudad con mayúsculas. En aquella jornada festiva, la plaza principal, con alguna construcción magna, legado del Imperio Británico, brillaba en todo su esplendor multiétnico. Gente y más gente; todos sentados al modo de un picnic urbano.
Conversamos primero con un chico joven, birmano. Nos cuenta que fue monje budista durante un tiempo, camino habitual para adquirir cierta instrucción. También hablaríamos con un señor de edad madura y origen indio, acompañado por su esposa, ataviada con un sari. Me cuenta con orgullo que todos los edificios victorianos que nos rodean fueron construidos por inmigrantes indostánicos. Al preguntarle qué sintió cuando llegó a Gujarat, tierra de sus ancestros, comenta, risueño, que se encontró en casa: “los mismos olores, la misma comida”.
Nos mudamos a otro hotel, muy agradable. Y tras practicar el arte de la repetición en los paseos, llegó la satisfacción del deber cumplido, una vez memorizado el plano del callejero. La añoranza de esas rutinas efímeras, como los cafés en Parisian o las visitas, a última hora de la tarde, al barecito regentado por otro indio, junto a la pequeña pagoda que ejerce como puro centro. Los camareros, demasiado jóvenes, juguetean entre ellos.
Desde Segovia, echo de menos el mundo de ayer.