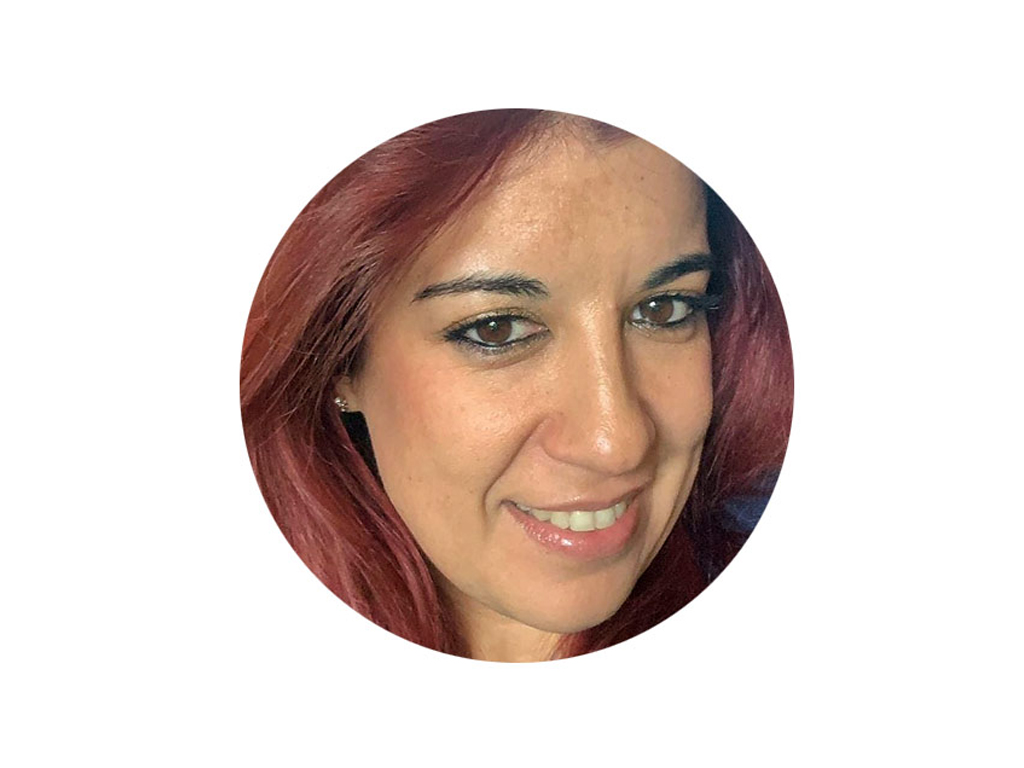Oriundo de Ávila y Segovia, allá por 1939, recién finalizada la guerra, venía al mundo un varón en un pequeño pueblo de Ávila, en el seno de una familia procedente de tierras segovianas. Un chico inquieto, el mayor de cinco hermanos, que pronto tendría que fabricarse unas alas y abandonar el nido, primero trabajando en una carnicería en Segovia capital, para después probar fortuna con un recorte de periódico en el bolsillo, poniendo rumbo hacia tierras holandesas.
A la edad de veinte años sus ganas de prosperar eran ya más que evidentes y en su huida por exiliarse de una España decrépita y precaria, de auroras sin campanas –como diría Machado– aterrizaba en una de las plataformas petrolíferas del Mar del Norte, donde el riesgo a perecer había perdido todo sentido común y sólo el dinero podía compensar parcialmente aquellos esfuerzos y días interminables en un mar frío y enfurecido, donde la soledad abraza el abismo y las jornadas de trabajo pierden toda referencia humana.
Decidido a enfrentar todo tipo de dificultades, sobrevivir era como jugar a la ruleta rusa, pasaban los años y sus visitas a España se limitaban al mes de vacaciones de verano de en su pueblo natal.
Aquel joven enamorado de los Países Bajos contrajo matrimonio con una mujer del paisaje de Van Gogh, que cambió Utrecht por la costa levantina.
En aquel mundo de contrastes socioeconómicos y culturales el chico del Mar del Norte fue forjando una mentalidad abierta, adelantada a su tiempo, que reemplazaría con creces el retraso y la pobreza que marcó su infancia y adolescencia.