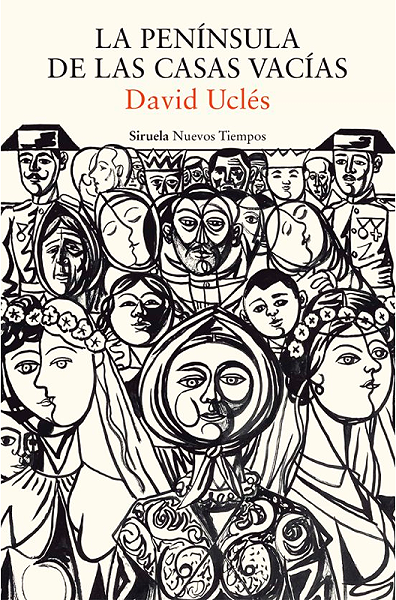David Uclés se presenta como lo que es: músico, traductor y, sobre todo, narrador. En La península de las casas vacías afronta la herida de la Guerra Civil con un pulso de realismo mágico que no suaviza la tragedia: la hace visible. El proyecto, madurado durante quince años con el apoyo de las becas Montserrat Roig y Leonardo, se alimenta de archivos, caminos e historias: más de 50.000 kilómetros de viajes para fijar lugares, hablas y supersticiones, y una escritura a capas (historia documentada, costumbrismo e imágenes oníricas) que busca el extrañamiento sin traicionar los hechos. La tradición de Saramago, Rodoreda, García Márquez o Günter Grass late en una prosa que exagera la luz para revelar el contorno: lo fantástico, sostiene, no disimula, ilumina. Hablamos con Uclés de esa tensión entre forma y fondo, de por qué “fantástico” no es sinónimo de “frívolo”, de las lecturas más inesperadas de sus lectores, del vértigo, y la tentación, de una posible adaptación audiovisual y de un propósito que recorre el libro de principio a fin: invitar al lector a viajar por la península y por su memoria con ojos nuevos.
David Uclés participa hoy en el Hay Festival a las 13:45 horas en el Aula Magna de la IE University.
— Su última novela, La península de las casas vacías, se adentra en la memoria de la Guerra Civil española desde un estilo que muchos vinculan con el realismo mágico. ¿Por qué recurre a ese registro y de qué manera le ayuda a contar esta historia?
—No elegí el realismo mágico para suavizar la materia ni porque pensara que fuese la vía más cómoda o comercial. Es, sencillamente, el estilo que me sale de manera natural. Igual que me atraen el cubismo y el expresionismo de la vanguardia del siglo XX, en literatura me interesa recrear una realidad que el lector reconoce como histórica y verosímil, pero devolverla con tintes oníricos que le inviten a mirar de nuevo. Busco ese extrañamiento que provoca volver a ver la misma escena con otra luz. ¿Que ese enfoque puede facilitar la lectura de una guerra y que en España no se ha empleado tanto? Puede ser. Pero no lo escogí por eso, sino porque forma parte de mi voz.
—Cuando se habla de una herida histórica, y hay quien diría que sigue abierta, aparece el temor a que lo fantástico dulcifique la tragedia. ¿Cómo encuentra el equilibrio entre esa dimensión onírica y la crudeza de los hechos?
—Lo fantástico no es sinónimo de frivolidad. Piense en el Guernica de Picasso, por ejemplo, o en tantas obras de la vanguardia que afrontaron el dolor de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y también el de nuestra Guerra Civil. Se puede distorsionar el color y la forma, exagerar, llevar las figuras retóricas al límite y, al mismo tiempo, ser escrupulosamente respetuoso con la fuente. Lo onírico, bien usado, no oculta: ilumina. El problema es que en España estamos muy acostumbrados a consumir realismo puro y miramos con recelo otros registros. Y no sucede solo aquí: fíjese en los Óscar, casi nunca premian al cine de terror; se considera de entrada un género menor. Hay prejuicios hacia ciertos códigos, como si no pudieran alcanzar el respeto que sí logran las obras realistas. Yo creo que hemos olvidado que nuestra tradición literaria siempre fue fantástica: ahí están El Quijote, los textos bíblicos, Gilgamesh, la épica clásica, la mitología griega y romana. En las últimas décadas nos hemos vuelto muy realistas y, quizá por eso, aparece ese miedo. Pero claro que se puede contar una herida desde lo fantástico: se ha hecho siempre.
—¿Diría entonces que ese uso de lo fantástico acerca más la herida al lector?
—Sí, y por una razón sencilla: lo expresionista, lo que rompe la forma y tiñe la descripción, se imprime con más fuerza en la retina que lo puramente fotográfico. Por eso se usaron parábolas durante siglos para explicar lo importante; por eso tantas obras de la historia de la pintura exageran colores y contornos. Hay una potencia didáctica mayor. En pequeñas dosis, lo fantástico deja una emoción más firme. Lo compruebo cada vez que leo en público o presento el libro: no afectan igual una descripción desnuda y otra apoyada en una imagen onírica que encapsula la memoria.
—Ha dedicado unos quince años a la documentación y a la escritura, con apoyos como la beca Montserrat Roig y la beca Leonardo. ¿Cómo se sostiene un proyecto tan largo sin perder el pulso?
—El contenido del libro es nuestra propia historia: es realista. Investigué muchísimo, esas becas nacionales me ayudaron decisivamente, y ese trabajo se mantiene intacto en la novela. Cuando introduzco fantasía no altero el contenido: cambio la forma, la manera de mirar. Es como verter la misma agua en jarras de silueta distinta: el agua es idéntica. Empecé en 2009, con diecinueve años. A los dos o tres ya tenía unas quinientas páginas y registré ese primer manuscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual. Entonces había un Macondo propio y la vida de los años treinta, pero prácticamente no aparecía la guerra. Fui reescribiendo muchas veces, más o menos cada año y medio: reformulaba, afinaba, y fui añadiendo capas. Una capa de realismo mágico más fuerte, otra de costumbrismo más marcada, viajando a todos los lugares donde previamente había dejado a mis personajes, y otra capa relacionada con la historia para la cual tuve que investigar a fondo, conocerla de pe a pa. Esos quince años son los que han enriquecido el texto y lo han convertido en lo que es.
—¿Y cómo supiste que ya no hacía falta añadir nada más?
—En realidad, nunca se acaba. Una obra no se “termina”: si te das la oportunidad, siempre la cambias. Vamos por la edición número veinte y, entre ediciones, corrijo detalles (sin modificar la historia): una decisión de estilo que se puede afinar, una errata que conviene enmendar. Aun así, un año antes de publicar supe que el libro había alcanzado la madurez que buscaba: narrar toda la guerra en toda la península con un pulso mágico reconocible. Cinco años antes, una editorial muy potente me ofreció publicarlo a nivel nacional y dije que no. Me costó mucho tomar esa decisión, pero medí el texto y pensé que podía crecer, que podía convertirse en algo más ambicioso si le daba tiempo y trabajo. Probablemente fue la decisión más madura de mi vida. Luego llegó el momento de decir “ya está”: podía publicarse. Te confieso algo más: no lo he leído en papel. Me da miedo encontrar cosas que querría modificar y ya no puedo.
—Entre tus influencias mencionas a Günter Grass, Gabriel García Márquez, José Saramago, Mercè Rodoreda o Miguel de Unamuno. ¿Cómo se manifiestan en tu prosa?
—Saramago ha sido mi maestro. Se lo decía a Pilar del Río, su viuda y amiga mía: su literatura me enseñó a pensar ibéricamente, a apostar por Europa y a crear grandes metáforas que le den al lector un eje de sentido. Aunque a veces no se subraye, en su obra hay una veta de realismo mágico, un juego con lo imposible que ilumina lo real. Rodoreda me animó a asomarme al abismo y a describir la muerte y el horror, La muerte y la primavera es un ejemplo precioso y terrible, con colores y formas distorsionadas, manteniendo el pudor y la delicadeza. Grass y García Márquez me dieron valor para narrar la herida reciente de mi país bajo un velo onírico. Cuando vi que autores tan bien considerados lo habían hecho y no los vilipendiaron por ello, pensé: quizá yo también pueda intentarlo y los lectores de mi país lo acepten.
—Se ha anunciado una posible adaptación audiovisual. ¿Qué te inquieta del salto de la página a la pantalla?
—Aún no he decidido si colaboraré en el guion o en la producción. Si lo hago, tendré menos miedo porque podré aportar y cuidar la coherencia interna. Si no, sentiré vértigo y curiosidad a partes iguales: ya no será mi producto. En todo caso, si no estuviera dispuesto a asumir ese riesgo, no habría vendido los derechos.
—Dentro del recorrido del libro, ¿has escuchado alguna interpretación de lectores que te haya sorprendido especialmente, para bien o para mal?
—Me sorprende y me divierte la diversidad. Hay quien me dice que le ha fascinado el realismo mágico y echa en falta todavía más, y hay quien me dice que le sobra. Con la parte bélica pasa lo mismo: a unos les falta, a otros les sobra. Eso es interesante, porque muestra cómo cada lector hace su lectura, y todas son respetuosas y válidas. Luego hay interpretaciones que a uno le asombran. Un profesor universitario me dijo que el jabalí rojo del primer capítulo, ese que cruza el camino del protagonista en el campo, simbolizaba la sangre por venir, la guerra que iba a cortarle el paso. Yo lo puse porque me gustan los jabalíes rojos. Pero luego lo piensas y quizá, en el subconsciente, ese animal cortando el camino sí era una advertencia de lo que iba a llegar. En cualquier caso, siempre lo digo: el libro ya no me pertenece. Pertenece a los lectores. Sus lecturas son válidas. Yo no puedo ni refutarlas ni ratificarlas; solo escucharlas y respetarlas.
—Durante el tiempo que has estado trabajando en la novela no solo has estudiado la Guerra Civil, también has viajado por toda la península. ¿Qué te emociona hoy de España y qué te duele, después de haber visto tanto de su historia y de su geografía?
—Me he mudado por media península para escribir este libro y, además, hice un viaje que hoy superan los cincuenta mil kilómetros visitando provincias varias veces e investigando también lo antropológico de cada región: las costumbres, las supersticiones, las hablas, las músicas. Me apena que el turismo nacional, a menudo, mire antes al extranjero que a lo cercano. Hay tanta riqueza distinta aquí que no entiendo cómo se coge un vuelo de doce horas sin haber visto, por ejemplo, las Torcas de los Palancares, en Cuenca; Trujillo en otoño; la bruma de Baeza en invierno; la Ruta de los Faros en Galicia; Mundaka y la ría de Urdaibai en el País Vasco; Babia en León. O la lluvia cayendo sobre Plasencia y el Valle del Jerte; el llamado “bosque de la niebla” en Málaga; el Parque de Los Alcornocales en Cádiz; los olivares milenarios de Jaén. No terminaría nunca: basta mirar el mapa para que aparezcan cientos de lugares. Y, al mismo tiempo, eso es lo que más me alegra: la diversidad. He vivido varios años en Alemania y en Francia, estuve casado con un francés, y, con todo el cariño, no tienen nuestra variedad gastronómica, lingüística (no solo lenguas, también dialectos), de maneras de ser, de vestir, de costumbres, de supersticiones, de orografía, de músicas. Es impresionante. También me entristecen los incendios que han afectado parajes como Las Médulas. Tenemos mucho que cuidar.
—Para cerrar: ¿qué te gustaría que le ocurriera al lector al leer tu novela?
—Que viaje. Ese es el deseo principal. No busco tanto que el lector “aprenda” sobre la Guerra Civil o que se identifique con mis personajes porque sean de mi familia. Quiero que recorra el país; que encuentre una excusa para atravesar la península y volver a mirar lugares ya vistos con una lógica invertida, incluso con un punto de surrealismo, que le despierte ganas de regresar y de descubrir lo que no vio la primera vez. Si, además, la lectura le mueve a hacerse preguntas sobre la memoria y sobre cómo contamos lo que nos duele, mejor. Pero lo primero es el viaje.