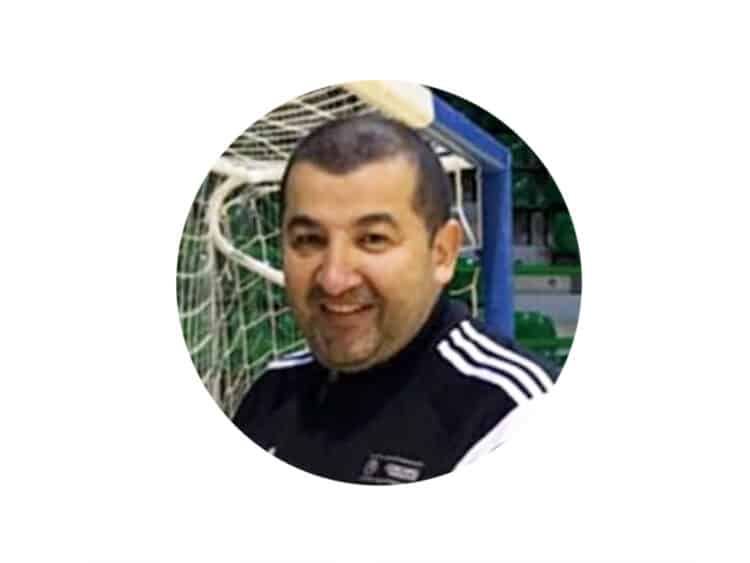Decía Jorge Valdano que “el fútbol es un estado de ánimo”. Suscribo la afirmación, y su presencia en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana. Seguramente en la faceta del entrenador se muestra tantas veces que nos volvemos expertos en desenmascararlo, ya sea afrontando esa realidad a “cara de perro” o, como Springsteen borda en su canción, envuelta en un brillante disfraz.
Nos movemos en el alambre permanente. En ocasiones sujeto por fuertes cimientos de confianza, capaces de soportar cualquier embestida y permitiéndonos sortear obstáculos, por difíciles e inesperados que sean. Ese estado de felicidad no dura siempre, tiene fecha de caducidad, y el gol encajado en esa jugada que habías analizado mil veces en el vídeo, dibujado en la pizarra, repetido hasta la saciedad en la charla previa y trasladado a cada centímetro de la cancha te abofetea tan fuerte que la tensión de ese cablestante te avisa que tu cabeza no va a parar de dar vueltas en días, que la noche se te hará larga y que la almohada se mostrará fría, sorda y muda ante tus lamentos y maldiciones.
Y comienza la semana. Te apresuras en vivir de manera exprés las cinco fases del duelo. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación pasan por tu cabeza a la misma velocidad que desmenuzas el vídeo del partido, preparas el reencuentro con tu equipo y diseñas la próxima sesión. Convives ese presente con el próximo partido en el horizonte, intentas no parecer un ánima encabezando la procesión de la Santa Compaña y buscas todas las herramientas en el bolso cual Doraemon para dar con esa tecla que cambie el Réquiem de Mozart por la Marcha Radetzky de Strauss.
Y lo consigues…o no, y ganas…o pierdes, y sonríes…o lloras, y te juntas…o te aíslas, y luchas…o te rindes. Cuestión de ánimo.