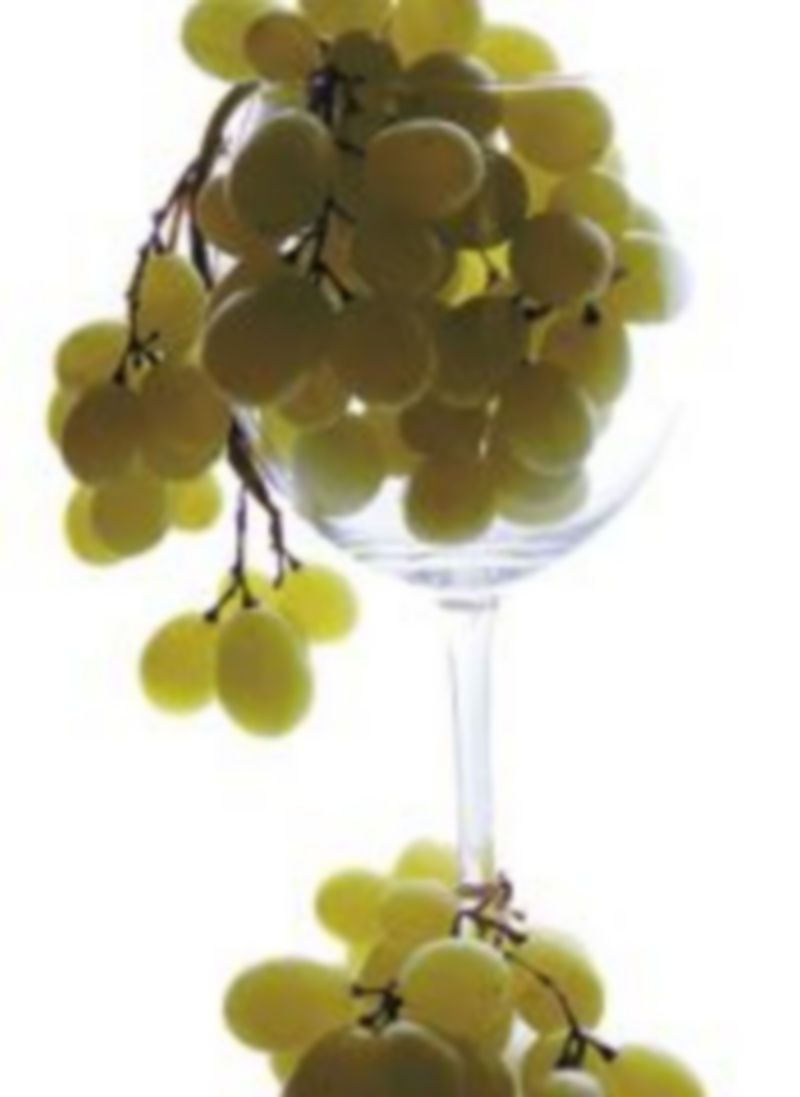La Comisión de la Unión Europea tenía previsto presentar este mes las conclusiones a las que ha llegado el denominado Grupo de Alto Nivel para el sector del vino, tras analizar durante los últimos meses toda la problemática del cultivo con la preocupación comunitaria de los excedentes como protagonista. Ante este problema, Bruselas no constituye un mesa, como se hace habitualmente en España hasta que las mismas se caen de viejas sin patas y sin soluciones, sino uno de esos grupos de expertos como hiciera hace unos años con la leche. De ahí surgió la propuesta de los contratos o el desarrollo de las interprofesionales para tener una posición más de igual a igual con la industria y con la gran distribución.
Según las informaciones que baraja el sector, la eurozona quiere sustituir la prohibición de nuevas plantaciones por un sistema de autorizaciones de superficies de cultivo, que sería decidido por cada Estado miembro. Falta por ver los términos oficiales de esa propuesta, aunque, lo que parece claro es que con la misma perderían valor los actuales derechos.
En el caso del vino, el tema más importante era la propuesta para eliminar el sistema que obliga a tener derechos de plantación para poner un viñedo y la eliminación de los mismos desde finales de 2015, con la posibilidad de que cada Estado miembro pudiera prorrogar esa fecha hasta 2018.
En relación con esta medida, el sector ha estado dividido. Desde la producción, la oposición a la liberalización de las plantaciones ha sido, no solo la nota dominante, sino la posición única. La industria se ha mostrado partidaria de la liberalización de las plantaciones, si bien aceptaban la posibilidad de una liberalización controlada en función de las condiciones de los mercados.
Para los viticultores, esto supone, en primer lugar, un peligro para el conjunto de la actividad ante el riesgo de que se vuelva a una grave situación de excedentes. Supondría la posibilidad de que los grandes grupos apostaran por desarrollar sus propias plantaciones de forma masiva y, con ello, dejar de adquirir la materia prima, uva, mosto, o vino a sus actuales proveedores. Por otra parte, los derechos dejarían de tener valor frente a unos precios que en los últimos años han oscilado en una media de 3.000 euros por hectárea.
Para muchos productores, la liberalización supondría igualmente una medida discriminatoria. En los últimos años, han sido muchas las bodegas que, para crecer, han hecho grandes inversiones en la compra de derechos para desarrollar sus propias plantaciones, mientras, con el cambio, todas las bodegas tendrían la posibilidad de crecer sin invertir un euro.
Desde la Federación Española del Vino se defiende la no prohibición de las plantaciones, pero también se señala, sin embargo, que estaría dispuesta a asumir la existencia de esos derechos solamente en aquellas regiones donde pudieran existir problemas si no se contingentan las superficies.
El Ministerio de Agricultura se mostró inicialmente en contra de esta medida, aunque falta por ver un posicionamiento radicalmente firme en esa dirección.
La exigencia de disponer de derechos de plantación para poner en cultivo una nueva viña era una norma propugnada inicialmente desde la propia Comisión para evitar que se pudieran disparar las superficies de cultivo y, con ello, provocar nuevos excedentes, tanto para exportar, como para su transformación en alcohol con elevados costes para las arcas comunitarias. A Bruselas le preocupaba el que se pudiera disparar el potencial productivo de cada país y muy especialmente en países como España, que durante muchos años fue líder en la entrega de vinos de mesa para su quema y transformación en alcohol.
Esta preocupación fue una de las razones por la que, en la anterior reforma de la Organización Común de Mercado, se acordara el arranque de 175.000 hectáreas con ayudas en todos los países, de las que más de 90.000 correspondieron a España y muy especialmente a Castilla-La Mancha. El viñedo patrio ha sido una de las producciones que ha experimentado en la última década uno de los mayores recortes, al pasar de 1,2 millones de hectáreas a solamente unas 954.00. Los arranques, con o sin ayudas, han estado provocados, en primer lugar, por la caída de la rentabilidad del cultivo, con precios para la uva que durante mucho tiempo llegaron a los 0,12 euros por kilo, una cifra de pérdidas. En la última campaña, al hilo de la caída de los stocks y el aumento de las exportaciones, aunque a precios bajos, las cotizaciones para la uva se duplicaron y el sector volvió a creer un poco más en el futuro de la producción en las zonas más excedentarias.
Lo de Bruselas con el sector del vino ha sido casi permanentemente una historia de tejer y destejer. Para reducir capacidad o potencial de producción se abogó durante años por los arranques. A la vez, se aplicaron medidas para reestructuración y reconversión de los viñedos, algo positivo que ha dado lugar a un incremento permanente de las producciones.
En el caso de España, se pasó de unas cosechas medias de unos 36 millones de hectolitros, a la actual de más de 40 millones de hectolitros, aunque en la última campaña la cosecha se haya quedado en solamente 33,5 millones de hectolitros, recortes que también se han producido en el resto de los países y, especialmente, en Francia e Italia.