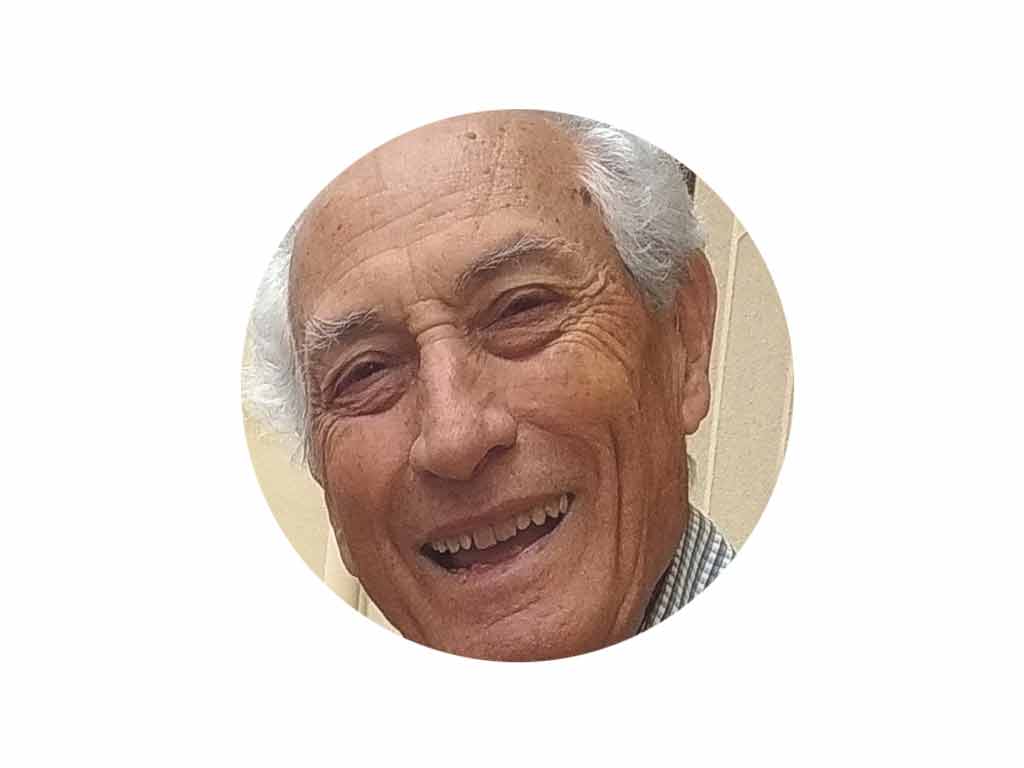El extinguido CUERPO DE TELÉGRAFOS constaba básicamente de cuatro secciones fundamentales: La administrativa, la de mantenimiento, la de reparto y la telegráfica propiamente dicha.
Como el 2 de abril de 1855 se promulgó la Ley que pudiéramos llamar fundacional de dicho Cuerpo, este año se cumplen 170 de tal efemérides. Por lo que creo que merece la pena dedicar unos renglones a este importante medio de mensajería.
Mucho se ha escrito sobre la historia de las comunicaciones y los diversos aspectos de las mismas. Por lo tanto no voy a incidir en ello, pudiendo obtenerse información precisa e inmediata incluso en Internet.
Y se me ha ocurrido revivir, a modo de discreto homenaje, lo acontecido en una estación telegráfica española, en un día de los años sesenta del pasado siglo.
Este día pudo ser un 19 de marzo y la oficina, la central de Segovia. Por aquellas fechas San José era festivo en toda España y aquél 19 amaneció luminoso como corresponde a un día de la inmediata primavera, excepciones aparte.
La gente se había vestido “de domingo”. Y dos de las más importantes obligaciones mañaneras para muchos eran ir a misa y felicitar a los Pepes ausentes de Segovia por medio de un telegrama. Dejo a los carpinteros aparte con la celebración de su patronazgo.
Ya en la víspera se había producido un aumento notable del servicio telegráfico porque los Pepes abundaban. Era el nombre más felicitado, seguido de las Cármenes, las Rosas, los Ramones…Pero San José se destacaba particularmente. Así que bastantes telegramas estaban ya en circulación.
Los turnos se reforzaban para ese día y principalmente en la admisión, recepción trasmisión y reparto. En la sala de aparatos había un escaño de madera de algo más de un metro de largo que se acercaba al teletipo de Madrid y en el que se depositaban los telegramas a transmitir que ya no cabían en el espacio habitual. Se clasificaban en función de la urgencia y por provincias.
Como la transmisión por teletipo requería entre uno y dos minutos aproximadamente por cada despacho, la acumulación era inevitable porque la admisión se realizaba en dos ventanillas y era más rápida.

La recepción se realizaba a través de dos aparatos que no dejaban de “vomitar cinta”; una cinta continua de un centímetro de ancho que se pegaba directamente en los telegramas.
El servicio con los pueblos de la provincia también era notable. Tenían telégrafo San Rafael, San Ildefonso Cuéllar, Santa María de Nieva, El Espinar, Cuéllar, Villacastín, Boceguillas y Sepúlveda. Carbonero el Mayor y Pedraza disponían de una concesión municipal. Quiero recordar que en algún momento tuvo también telégrafo Navas de Oro, igualmente en régimen especial.
Ya por entonces disponían de teletipo estas oficinas telegráficas. Pero hasta hacía poco, el servicio se realizaba también en morse.
A este respecto puedo contar que los telegrafistas de algunos de estos pueblos, alteraban el alfabeto porque se lo habían aprendido mal. Y así, por ejemplo, en vez de transmitir tres rayitas para la letra o, solo daban dos que es una eme.
También había quien convertía la a en i, con lo que en lugar de decir capitán de la Guardia Civil decía cipitin de la Cuardia Civil. No obstante se cumplía con celo las deficiencias del servicio.
Otra incidencia que llegó con la electrificación del tren a Madrid fue que los hilos telegráficos se inducían con las corrientes eléctricas, provocando falsos contactos que alteraban una palabra, tanto en el teletipo como en el morse. Pero también se corregía con facilidad, incluso en las cantidades de los giros telegráficos para los que se disponía de claves que precisaban confirmación.
Más de cien pueblos de la provincia enlazaban telefónicamente con la capital o con estas oficinas telegráficas llamadas “Limitadas” por abrir de 9 a 14 y de 16 a 20, en lo que se llamaba “curso mixto”. Aquí también se daba alguna que otra anécdota cuando la telefonista de algún pueblo era sorda.
El “Telebén” era un servicio que permitía cursar telegramas por teléfono desde un domicilio particular a la central de Segovia en vez de acudir a las ventanillas. Los textos eran variados y en el caso que nos ocupa, giraban en torno a la felicitación al familiar o al amigo ausente.
Total que en los escasos sesenta metros cuadrados aproximadamente de la sala de aparatos funcionaban a la vez cinco teletipos con un ruido ensordecedor, más varios teléfonos y el golpe del cajetín de la ventanilla por la que, desde el vestíbulo, se pasaban los telegramas expedidos.
Las oficinas limitadas llamaban en morse a Segovia y el repiqueteo de los “acústicos” era incesante porque a veces llamaba varias a la vez pidiendo paso al teletipo.
El Jefe de Servicio, dejaba sus obligaciones y no daba abasto acudiendo a los puntos que requerían una atención inmediata y a los que no podían atender los demás compañeros por estar ocupados. Y en medio de aquel pandemonio se elevaban los gritos de los telegrafistas dándose avisos en una jerga específica compuesta de palabras en clave que permitían abreviar frases. Por ejemplo: “Cuellar dice que si hemos recibido tres telegramas y dos giros telegráficos que ha transmitido” y el responsable que ahora estaba ocupado con un teléfono grita “ si, recu 3 pp y 2 gt.”
Otras abreviaturas eran hl, hasta luego; ads adiós; fds, felicidades, kdo, querido. También se contaba con un amplio código de letras que contemplaba la posibilidad de explicar un suceso con solo cinco de estas letras. Por ejemplo “Este telegrama no ha podido entregarse por ser desconocido el destinatario”, RAJAJ. Otros supuestos eran RAJFU, RAFUJ, etc. que especificaban si faltaban datos, o si el destinatario había cambiado de domicilio, etc.
El vestíbulo se llenaba de gente que se conocía y formaba animadas tertulias. En las dos ventanillas se formaban colas. Y en la calle, los repartidores pedaleaban por las cuestas de Segovia con sus pesadas bicicletas subiendo por padre Claret hasta San José o el Puente de Hierro y más. O bajaban hasta San Marcos e incluso El Lazareto de la Fuencisla.
Todo esto por la mañana. Por la tarde, al cambio de turno a las 14, los que entraban de servicio tenían que abrirse paso en la humareda que reinaba en la sala de aparatos, después de varias horas en las que empedernidos fumadores encendían un cigarro tras otro. Alguien había abierto una ventana procurando una ventilación a todas luces insuficiente.
El espectáculo que veía el relevo era desolador. Montañas de telegramas por transmitir o repartir aguardaban a los recién llegados para su inmediato tratamiento. Por delante quedaban ocho horas de servicio a las que seguirían luego toda la noche para que nada quedara pendiente para el día siguiente.
Y un año más había transcurrido San José, día terrible en el calendario laboral de Telégrafos, del que pocos se libraban. Algunos pensaban ya en El Carmen, pero hasta el 16 de julio, aun faltaba mucho tiempo.
Para terminar voy a subrayar dos características destacables de esta popular institución. La primera, el temor que los repartidores producían en las personas que no usaban habitualmente este servicio. Les veían como portadores de malas noticias y así era por causa principalmente de los fallecimientos comunicados por telégrafo.
La segunda y más divertida, el mensaje de una libertina a su amante tras la partida de su esposo, viajante de comercio: “Pájaro voló, ven cuando quieras”.