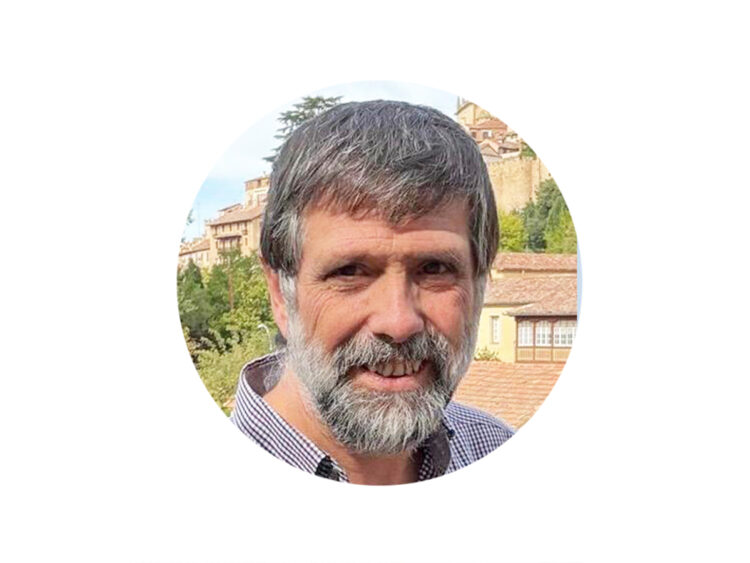¿Y si cayera una bomba atómica sobre Madrid? ¿Y si la sierra y el viento aislaran a Segovia de la radiactividad? ¿Y si, muertos los políticos de la capital y destruidos los edificios institucionales, todas las comunidades autónomas se declararan independientes? Aparecería la república de Castilla, tal vez la de León, incluso la del Bierzo… Algo parecido sucedió hace un milenio: cuando se desintegró el califato y aparecieron los reinos de Taifas.
Ése es el argumento que nos propone Mariano Fuente en su última novela: Grafiti Segovia 2028 (Ed. Derviche). Emulando a Orwell, sitúa la acción en un futuro próximo, el año 2028. Sus casi 350 páginas empiezan con dos citas, unos grafitis garabateados en las ruinas del teatro Cervantes, una llamada al lector, un prólogo y un mapa de la batalla de Segovia, y terminan con un final de doce páginas a modo de epílogo. El cuerpo del relato está dividido en siete partes (el final viene a confundirse con la octava).
Empieza la novela narrando lo que pasó en los seis primeros días desde la caída de la bomba. En la tercera parte, que dura doce días, se cuenta el nacimiento de la República Castellana; en la cuarta se produce la invasión de los mercenarios rusos (los “sibir”, abreviatura de “siberianos”), que empiezan arrasando Soria y ponen sitio a Segovia; la quinta refiere el asedio a la Ciudad Baja y la sexta a la Ciudad Alta: ésta es la parte más larga, la que ocupa más páginas.
El narrador es un periodista que escribe su crónica sin saber si se va a publicar: es una manera de dejar testimonio de lo que ocurre; tampoco sabe, porque no lo sabe nadie, si va a sobrevivir. Pero no es el único narrador que cuenta: también están los muros del teatro (con las anónimas palabras de los grafitis), los personajes que hablan con voz propia (el comandante Malla, que coordina la línea sur, Publio Muga, encargado de la línea norte, y Pablo Plaza, el carpintero). Por ellos conocemos la visión de los sitiados. Pero también conocemos la de los asaltantes, ¿cómo se las arregla Mariano Fuente para conseguirlo? El procedimiento no puede ser más sencillo: mediante una gran cantidad de documentos jaqueados, conversaciones interceptadas que nos muestran la evolución del estado de ánimo y la moral de los agresores; éstos se mueven entre la euforia inicial y el desaliento a medida que avanza la batalla. El resultado es una polifonía de voces que huye del narrador omnisciente y nos lo cuenta todo desde un perspectivismo cercano al que teorizaba Ortega y Gasset: si cada uno tiene su propia perspectiva, la realidad se obtiene de la suma de todas las perspectivas posibles y una realidad completa sólo la conoce Dios.
La República Castellana, mientras tanto, se está desmoronando. En medio de esa tierra conquistada, Segovia resiste; a pesar de los implacables avances del enemigo, parece una aldea de galos irreductibles en la que no pueden penetrar las legiones de Roma.
Es imposible detenerse en las incontables ideas que atraviesan estas páginas. También hay un diálogo cruzado donde aparecen otros autores (el propio autor parece citarse a sí mismo cuando en la página 190 habla de Segovia como una “ciudad menguante”: éste es precisamente el título de su anterior novela sobre Adonay). Y cuando habla de que “las muchachas están llorando” porque “el amado se fue”, ¿cómo no pensar en la poesía galaico-portuguesa? Muchas referencias salpican la novela y no tienen por qué ser intencionadas todas ellas; los escritores nadan en un inconsciente cultural que provoca la aparición de palabras y frases de las que el propio autor no se da cuenta.
Pareciera que el principio y el final fueran de corte aristotélico, propiciando la identificación del lector con sus personajes y sufriendo con ellos. Pero el cuerpo de la novela nos recuerda a Brecht con su particular teoría de la distanciación: para analizar lo que sucede hay que poner el sentimiento entre paréntesis, o de lo contrario la razón se nubla: la página 45 así lo sugiere (“yo que no había sufrido pérdidas de familiares (…) echaba de menos un análisis (…) serio sobre el origen de la Bomba”). La distanciación, sin embargo, tiene algo aristotélico porque el decoro que Aristóteles promueve también tiende a evitar la violencia en escena (en la tragedia no la vemos, sino que nos la cuentan). Distanciación y decoro son dos recursos que justifican lo que el autor hace en buena parte de su libro: exponer sus ideas sobre el buen gobierno a partir del análisis del gobierno malo; para eso es preciso liberar la razón, evacuar los sentimientos.
El enclaustramiento inicial para evitar las radiaciones no puede dejar de recordarnos la pandemia; estoy seguro de que el autor, a la hora de describirla, no ha dejado de pensar en ella. Sobre todo, preocupan al autor los problemas de la sociedad. Entre los axiomas de la vida comunitaria (“ahorrar (…), hablar poco, discutir menos y evitar los conflictos”) y la “ley de oro de la buena vecindad” (“la mejor forma de ayudarse a sí mismos es ayudar a los buenos vecinos”) está la inevitable paradoja del nacionalismo (“la dignidad ajena merece el mismo respeto que la propia” y “el dolor de las madres ajenas es tan sagrado como el de nuestra “propia madre”). Hay una visión unilateral propia de las guerras (“cada hombre de los nuestros que cae constituye una tragedia cósmica”, mientras que los enemigos “simplemente desapareen del campo de batalla”); pero cuando ha pasado todo, la misericordia nos hace sentirnos en la piel del enemigo porque “todos los muertos y todos los desangrados (ésta es la palabra que hoy busco para ser preciso) lo habían sido por una causa equivocada e injusta”. Este sentimiento de pertenecer a la humanidad antes que a nuestra tribu es lo que Mariano Fuente, en la estela de MacLuhan, expresa como una “aldeana globalidad”: oxímoron que retrata cabalmente la realidad contradictoria en la que estamos.
¿Qué queda, entonces, de la patria? “No echo de menos (…) las historias de patriotismo sentimentalista que nos contaron en la escuela (…) Lo que aprecio de verdad son las vidas de la gente sencilla que defiende sus principios y trabaja por la Libertad, por la Igualdad y por la Justicia sin hacer ruido (…) Los límites de los estados siempre me han importado un comino pues a fin de cuentas las fronteras no borran la geografía” (p. 340). Es como si tuviéramos dos patrias, la patria de nacimiento (ene este caso es Castilla) y la patria común de todos, mucho más valiosa que ésta, que es la humanidad; de la misma manera forja la teoría de las dos madres “la Madre Tierra de todos y su madre de carne y sangre que los parió”. ¿No existe, pues, la patria? Sí. El autor lo dice claramente en la solapa de su libro: “defiende la Tierra desde la Tierra de Castilla”, y la tierra sólo tiene valor como común patria de toda la humanidad porque cada país habla en una lengua y (volvamos a la solapa) “todas” las lenguas “son una”. Nos nutrimos por las raíces y respiramos por el aire; las raíces son la tierra a la que estamos atados; el aire nos abre a la libertad.
La tierra: la “Ancha Castilla”, “el espíritu ancestral de nuestra tierra”. Las poblaciones no debieran estar separadas por más de 20 kilómetros, y de la proximidad viene la nostalgia de España (“nuestros hijos o nuestros nietos volverán a unirse en una sola nación que llegue hasta el mar por el Norte, por el Sur, por el Este y por el Oeste, como fue durante mil años”). Ahora bien, España se siente hermana de Portugal (“¿quién sabe si el movimiento de las ondas no llegará más adelante -¡Ojalá!- y la unificación será de carácter ibérico como ya lo fue hasta hace sólo 800 años?”). No termina todo ahí. “Ojalá Europa, la Doncella secuestrada por un Dios fingidor (…), sea algún día la única Comunidad a la que nos dirijamos todos como la casa de nuestro Padre y nuestra Madre”. Parece que Castilla no tuviera sentido sin España, ni España sin Iberia, ni Iberia sin Europa. Pero Europa, en Segovia, es el acueducto y la profesora Marian era taxativa: “¡al acueducto ni tocarlo!” Eso es precisamente lo que ocurre: “volaron el Instituto Quintanilla (…) pero no tocaron el Acueducto”; el final del libro es casi matemático porque acaba demostrando, como hipótesis, el deseo que habíamos empezado queriendo realizar.