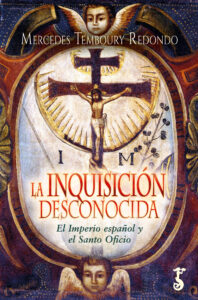Tenemos el placer de charlar de nuevo con la historiadora Mercedes Temboury, con motivo de la publicación de su segundo libro, “La Inquisición desconocida, el Imperio español y el Santo Oficio”.
—¿Por qué un libro sobre la Inquisición desconocida?, ¿Es el Santo Oficio en el Imperio español una parte poco conocida de nuestra historia?
—Es una muy buena pregunta puesto que, efectivamente, hay centenares de libros sobre la Inquisición española. Es una de las instituciones más estudiadas de la historia, debido, sobre todo, a la abundante documentación que generó y por lo detallados y prolijos que eran los procesos. Otros entornos de intolerancia religiosa, como los protestantes, han sido menos estudiados porque la documentación es muy dispersa, local y difícil de recopilar.
En cuanto a este libro, me causaba cierto pudor utilizar el término “desconocida”, pero fue una buena idea del editor, que refleja tres cosas: una es que la investigación académica, excelente, de los últimos 50 años, no ha llegado al gran público, otra, que el trasfondo político y la actuación, pudiéramos decir civil, del Tribunal, ha sido menos estudiada. En este caso, he consultado y transcrito 1.696 relaciones de causas o resúmenes de procesos. Todos los que concluyeron con pena de muerte entre 1540 y 1700. Por último, el estudio pretende ser un análisis en un imperio global, donde lo que sucede en una parte, por ejemplo, Portugal, afecta y mucho, a otra, por ejemplo, México.
—¿Cuáles son los orígenes de este Tribunal? ¿En qué países se implantó y por qué? ¿Cuánto tiempo estuvo activo? ¿Cuál era el panorama geopolítico en Europa?
—La inquisición episcopal existió desde 1184: correspondía a los obispos luchar contra la herejía. Sin embargo, en el siglo XII, en Francia, apareció un movimiento nuevo que promovió levantamientos y guerras de una dimensión muy grave: se trataba de los cátaros, que rechazaban entre otras cosas el mundo físico y la procreación. Entonces se crea en el siglo XIII la Inquisición papal para ayudar, desde Roma, a Francia, a luchar contra la propagación de estas ideas. Esta Inquisición romana se implantó en los países católicos: España, Portugal e Italia. Aunque se omite a menudo, esto no significa que en los países protestantes no hubiera represión religiosa: en el caso de Inglaterra estuvo en manos del rey, en el caso de la Confederación helvética, zonas de Francia y Escocia, en manos de los consistorios calvinistas. El panorama geopolítico, en Europa, está marcado por la Reforma protestante y las luchas que se desencadenaron entre países partidarios de la Reforma, como Inglaterra, los países escandinavos y los principados alemanes, por una parte, y el Imperio español por otra. También hubo guerras de religión entre facciones en Francia: hugonotes y católicos. Y en el Imperio español, aunque se evitaron, casi completamente, las guerras de religión, no fue así con las Provincias Unidas de los Países Bajos, que se rebelaron contra su rey y mantuvieron la guerra de los ochenta años, entre 1568 y 1648.
—Y en España, ¿Cuándo se instaura? ¿Cómo era la realidad española en ese momento recién terminada la Reconquista? ¿Esto determinó que tuviera características propias?
—En España estuvo activa entre 1478 y 1834, en su fundación para atajar el problema de las denuncias a conversos del judaísmo. Hay que tener en cuenta que en 1391 hubo una persecución generalizada de los judíos, gravísima en muchas ciudades de España, y cuando el mismo ambiente resurge en 1476, el arzobispo Carrillo avisa a los Reyes Católicos. Éstos deciden que se instaure el Tribunal para que las denuncias por judaizar se produzcan ante una institución y nadie pueda actuar de forma arbitraria en una cuestión tan grave. Es necesario recordar que la Inquisición solo tuvo jurisdicción sobre católicos bautizados, y por tanto juzgaba a católicos que, a escondidas, practicaban otras religiones. Lo propio de España, distinto de otros países europeos, fueron los judaizantes y los moriscos conversos del islam. Hay que recordar que en 1492 los judíos ya habían sido expulsados, mucho antes, de otros países europeos: Francia, Inglaterra, Austria y el Sacro Imperio Romano Germánico. Las características propias de la Inquisición en el Imperio español derivan de la forma que los Reyes Católicos decidieron que tuviera, con similares procesos en todos sus reinos y de las normas y procedimientos que desarrollaron los inquisidores generales: Torquemada, Deza, Valdés.
—¿Tras la expulsión de judíos y musulmanes en diferentes fases, qué problemas planteaban al tribunal los conversos? ¿Cuáles eran los principales delitos religiosos que perseguía este Tribunal?
—Los investigadores Henningsen y Contreras, que contabilizaron el número de procesos y sus motivos entre 1540 y 1700, distinguen varias fases en la represión de la herejía, una más intensa de 1540 a 1595 y otro repunte entre 1605 y 1609.
Efectivamente, tras la expulsión de los moriscos en 1609, los procesos por cripto-islamismo descienden muchísimo, no así en el caso de cripto-judaísmo, en que la importante llegada a los territorios de la Monarquía Hispánica de los conversos portugueses supuso un rebrote de la persecución a esta minoría.
Los delitos religiosos que persiguió el Tribunal fueron las herejías mayores: siendo católico bautizado, ser en realidad o bien judío, o musulmán o luterano. En la Secretaría de Aragón los delitos sexuales, como el abuso de menores o el bestialismo, también fueron de la jurisdicción inquisitorial. No así en la Secretaría de Castilla, en que correspondía a la jurisdicción civil. Luego había otra serie de delitos, como las proposiciones heréticas, las blasfemias, la bigamia, la hechicería o la solicitación, que consistía en obtener favores sexuales en la confesión de las mujeres, por parte de clérigos.
—En su libro queda magníficamente explicada la doble jurisdicción de este Tribunal, eclesiástica y real, y el uso que la monarquía hispánica hizo de él, al menos hasta el siglo XVII, para afianzar sus intereses políticos y económicos, háblenos un poco de esto.
—Mi investigación se ha centrado en los 1696 expedientes y resúmenes de procesos que están en el Archivo Histórico Nacional y que concluyeron con condena a muerte en el periodo de 1540 a 1700. Me interesaba conocer cómo el contexto político, bélico y económico afectó a la labor del Tribunal y dirigió sus prioridades. He encontrado que, en un tercio de las causas, los reos también tenían delitos de la jurisdicción ordinaria y, por tanto, suponían una amenaza, no solo en el terreno religioso, sino también en el civil.
—También se desprende, de la lectura de su libro, que muchos delincuentes preferían ser juzgados por este Tribunal, en vez de por los de justicia ordinaria, ¿Qué ventajas ofrecía el proceso inquisitorial a los acusados?
—Un profesor mexicano de la UNAM (Universidad Autónoma de México), Jorge Traslosheros, dijo en un congreso sobre Inquisición, en México en octubre de 2024, que “la Inquisición fue el mejor tribunal de su época con los mejores procesos de su época”. Esto choca con las ideas recibidas y con la imagen de una institución sanguinaria. Era un Tribunal con unos procesos extremadamente codificados y desarrollados, más garantista que la jurisdicción ordinaria de entonces —por la existencia de un órgano central, la Suprema y un abogado de oficio— y con cárceles más cómodas y espaciosas. Algunos bandoleros y piratas luteranos, he encontrado varios, preferían pasar de la jurisdicción civil a la inquisitorial y para ello blasfemaban o pronunciaban proposiciones heréticas contra el Papa, la presencia de Cristo en la eucaristía, los santos, la Virgen María, para ser cambiados de cárceles. Es sorprendente leer cómo gente, tan endurecida y belicosa, entraba en debates dogmáticos, los he denominado “los piratas teólogos”.
—Ud. ha “buceado” en los archivos históricos y en la abundante bibliografía sobre el Tribunal, ¿Cuántos fueron los condenados a muerte o “relajados“ en persona o en efigie, durante la existencia de este Tribunal en España? ¿Puede explicarnos un poco estos conceptos?
—Sí, he transcrito 1.696 resúmenes de procesos o relaciones de causas.
Los tribunales religiosos no podían ejecutar condenas a muerte, y por tanto los reos a quienes se daba la pena máxima eran “relajados al brazo secular”, esto es, entregados a la justicia civil, para que ejecutara las sentencias. En mi investigación de 1.696 casos, he encontrado que en 565 existían otros delitos añadidos. Además, entre estas 1.696 condenas, 833 fueron en efigie, es decir, se quemaba un retrato del condenado, bien porque hubiera muerto o porque hubiera escapado. Por lo tanto, el número de ejecuciones reales fue de 863 en 160 años, en un territorio inmenso: España, Sicilia, Cerdeña y América.
—El Tribunal del Santo Oficio también se instauró en el Nuevo Mundo, ¿con qué delitos bregaba allí fundamentalmente? ¿Nos puede hablar de la piratería y del papel de las potencias extranjeras enemigas que intentaban arrebatarnos territorios y rutas comerciales?
—En América, el Tribunal nunca juzgó a los indios, pues eran nuevos en la fe y se consideraba que no podían ser culpables de herejía.
En América hubo condenas a muerte, fundamentalmente, por cripto-judaísmo o por cripto-luteranismo. Entre los cripto-luteranos he encontrado contrabandistas y piratas de las expediciones corsarias de Hawkins y de Cavendish. Entre los cripto-judíos mercaderes en México, Lima y Cartagena de Indias. Algunos de ellos eran cómplices de los Países Bajos y de la compañía holandesa de las Indias Occidentales, que guerreaba contra España, y de otros se temió que fueran leales a Portugal, cuando el reino luso se sublevó en 1640. También hay algunas condenas a muerte de clérigos alumbrados o de rebeldes como Guilhen de Lampart.
—La reforma protestante supuso un problema religioso, político y económico muy importante para la Monarquía hispánica y para la Iglesia católica, ¿en qué medida fue determinante la intervención del Tribunal en este frente?
—Entre los condenados a muerte, más de un tercio es cripto-musulmán, un tercio cripto-judío y solo un quinto luterano. Por lo tanto, hubo menos severidad contra los protestantes. Lo que, de verdad, preocupó a la Monarquía en el tema luterano, fue la penetración en las órdenes religiosas españolas, que tuvo dos núcleos importantes: Sevilla y Valladolid, tanto en época de Carlos V, como de Felipe II. Carlos V vio cómo religiosos que habían sido muy próximos a él, como Egidio o Constantino de la Fuente, eran desenmascarados como protestantes ocultos y le escribió desde Yuste a su hija, regente, pidiéndole que fuera inmisericorde contra ellos, como “sediciosos contra la república” (res publica). Carlos V conocía el impacto de la Reforma en sus tierras del Sacro Imperio Romano Germánico y las terribles guerras que había desencadenado. El resto, de los procesados protestantes, fueron o bien hugonotes en Aragón, bandoleros algunos de ellos, o contrabandistas, piratas o capitanes de buque, que pretendían desembarcar y arrasar las costas americanas. Contra éstos, en el fondo, la Inquisición fue menos severa, y las treguas en las guerras con Inglaterra o con los Países Bajos, tuvieron como consecuencia una mayor indulgencia.
—Hay algunos condenados por el Santo Oficio, que son figuras muy renombradas de nuestra historia, como Antonio Pérez, secretario de Felipe II, que tuvo casa en Segovia y del que también se habla en su libro, cuéntenos un poco cómo es su historia.
—Antonio Pérez es un caso muy conocido, en que se comprende que el Santo Oficio era un Tribunal que permitía a los reyes intervenir de manera parecida en todos sus reinos. Cuando Pérez escapa de la Corte en 1590, para no responder a la investigación por el asesinato de Escobedo, se refugia en Zaragoza. Cree que, debido a sus fueros, allí no podrá alcanzarle la justicia real. Estando en la cárcel de la Manifestación, la civil, se busca trasladarlo a la de la Aljafería, la inquisitorial y Pérez promueve una sublevación de los aragoneses en defensa de sus fueros. Las acusaciones contra él serán de desacato al rey y a la Inquisición, favorecedor de herejes, blasfemo, homosexual, promotor de sediciones, etc.
Se refugió, primero en Francia, donde en 1593 intentó sublevar a Aragón, apoyándose en la minoría morisca, y en Enrique IV de Francia. Una vez fracasada esta intentona, huyó a Inglaterra y se alojó en casa del conde de Essex, que en 1596 saqueó Cádiz, pretendiendo además sublevar a los moriscos andaluces. Terminó siendo condenado en efigie en Zaragoza y murió en el extranjero tiempo después.
—Del arquetipo de la Inquisición española, cruel y despiadada, que alimenta nuestra injusta leyenda negra, puede culparse a nuestros enemigos históricos, pese a que, en la comparativa con otros países europeos, en cifras de condenados y ajusticiados, nuestro país sale mejor parado, ¿Cree que este prejuicio se alimenta, también, de nuestro propio desconocimiento de la historia?
—Nuestro desconocimiento de la historia es gigantesco y por eso debemos esforzarnos en conocer nuestro pasado. La época de intolerancia religiosa de la Europa de los siglos XVI y XVII es poco conocida en su faceta comparativa. ¿Qué sucedía en Ginebra, donde Calvino instituyó un estado teocrático y mandó ajusticiar a 600 personas, entre ellas Miguel Servet? ¿Y en Inglaterra, donde la persecución a los católicos fue inmisericorde y ha llegado casi hasta nuestros días? Otro hecho que se desconoce es que, en España, y luego en Italia y Portugal, gracias a la Inquisición, apenas se condenó a muerte por brujería. La Inquisición, con Alonso de Salazar y Frías como iniciador de la jurisprudencia en contra de la condena a muerte de las brujas, era extremadamente racional. No así los principados protestantes, que siguiendo la inquina que tenía Lutero a la hechicería, condenaron sin garantías a 30.000 personas acusadas de brujería.
La Inquisición desconocidaPara quienes deseen conocer mejor este fascinante libro, editado por Azalia, Mercedes Temboury participará el próximo lunes 17 de febrero, a las 19,00, en un acto, que tendrá lugar en Value School, Paseo de la Castellana 53, Madrid. Esta charla se emitirá, en directo, por su canal de Youtube, www.youtube.com/@ValueSchool.