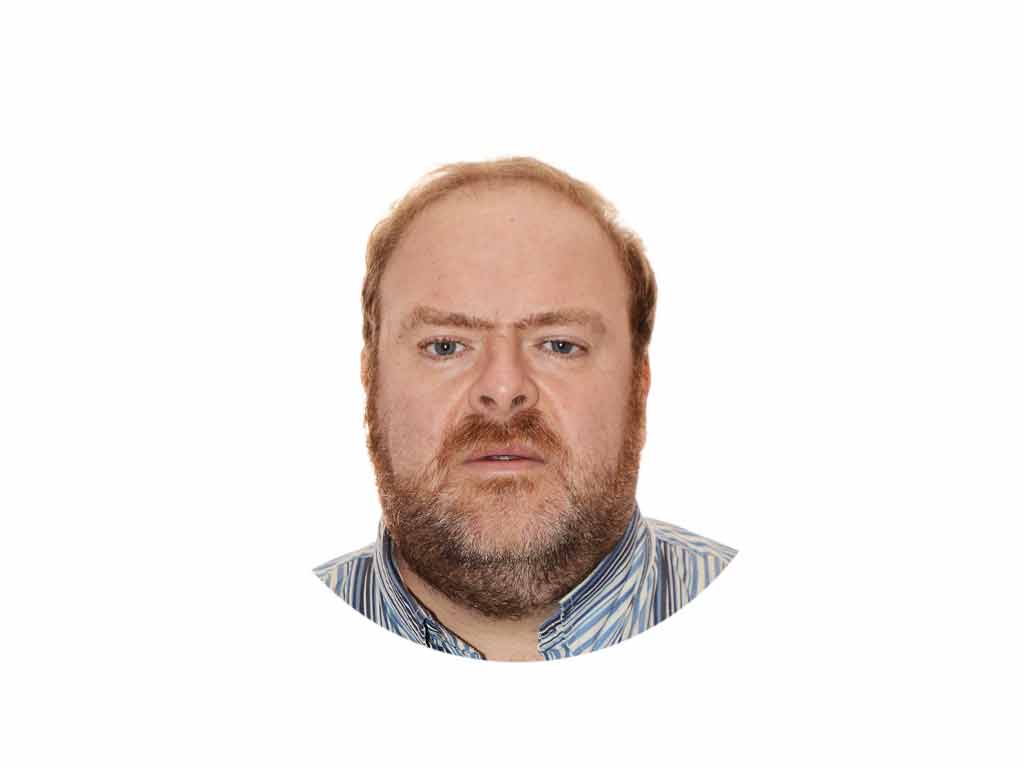El ejercicio de la opinión exige, en ciertos casos, explicitación de juicios de valor; y eso es lo que haré. Desde el principio de mi carrera docente, demasiado jovencito allá por los inicios de la década de 1990, explicaba, cual tema emergente, la problemática del cambio climático; y me leí, de cabo a rabo, entre otros, el famoso libro de Al Gore sobre esta temática. Siempre me tomé en serio la clasificación de basuras; y apenas utilizo el vehículo privado en esta época del “coche único” –esos tanques antiestéticos llamados monovolúmenes-, proyección del pensamiento único. Habiendo heredado de mis abuelos una calefacción de gasoil –contaminante-, no la prendo. Nunca había pasado tanto frío ni tanto calor como en Segovia. A pesar de haberme alojado en hoteles señeros, desde el Taj Mahal de Bombay –sobre el cual escribí un artículo en “El Adelantado”, a raíz del atentado terrorista allí cometido- hasta el Jumeirah Beach de Dubai –primer hotel global de seis estrellas-, me amoldo a la austeridad mesetaria. Por último, también tengo un Diploma en Ciencias Ambientales tras realizar un curso de cien horas lectivas en el Real Colegio Complutense en Harvard (1993).
Cuento todo esto para poder afirmar, sin complejos, mi incomprensión ante algunos supuestos ecologistas que, desde la teoría de la cancelación, entorchan una pretendida bandera medioambiental para criticar lo que sea. Ahora le toca el turno al poste publicitario del supermercado Lupa ubicado en la salida hacia La Granja, término de Palazuelos de Eresma. Ray Bradbury anticipaba estos tiempos distópicos en “Farenheit 451”, novela cuya adaptación cinematográfica de François Truffout también alcanza categoría de obra maestra. Desde la influencia del Quijote, los bomberos futuristas tendrían una ocupación principal: la quema de libros. Uno de ellos se rebela contra el sistema; y el oficial de mayor rango intenta convencerle para volver al redil. Su argumentación radica en plantear cómo, sin obras susceptibles de expresar opiniones diversas, no habría disenso. La victoria del pensamiento único.
Que no haya postes publicitarios como el de LUPA es traslación del “que no haya libros”. Que no haya nada; y, así, eliminamos cualquier tipo de conflicto. Que si quita las vistas de las montañas, que si no sé qué. Tal vez algunos advierten en este icono un gigante amenazante, donde solo hay aspa coronada, inofensiva, aspirante a ser compañera de fatigas, frente a sol y lluvia, de aquellos humildes molinos de viento manchegos. ¿Volvemos a la era de las cavernas? Qué triste: la prohibición de la arquitectura; la negación de modernidad “retro”, anagramas, colores, riqueza y diversidad visual. Disculpen, pero estoy enfadado con este fundamentalismo ambiental, que esconde la sombra del pensamiento único en senda hacia la distopía. Ante este dislate, solo me queda el poder de la palabra.
El gran sociólogo urbano Richard Sennett plantea que la ciudad es adulta; por el contrario, los suburbios permanecen adolescentes. En estos últimos, la homogeneidad implica ausencia de otredad; pero la urbe enseña a resolver conflictos. Ese aprendizaje a convivir con el otro es civilización. Las nuevas ideas se gestan en las metrópolis, diversas y plurales.
En la Semana Santa de 2021, mi madre y yo paseábamos por Carrascalejo, una vez desterrados de nuestra calle Real por pena, recuerdo, dolor. Estás sangrando, me decía un amigo de verdad. En este exilio interior, expresado por el abandono de la ciudad en la soledad más absoluta, encarné en la piel de “El extranjero”, personaje que es “leit motiv” de la obra completa de Albert Camus. La búsqueda de la no-ciudad nos condujo hasta la urbanización infinita: calles impersonales, vacías, perros amenazantes tras las verjas y dependencia extrema del automóvil privado en ese trocito de la España de las barbacoas, anexo al súper con montañas de saquitos de carbón para alimentar las brasas. Reino de la no sostenibilidad, cual mancha de aceite consumidora de suelo. Dolor interno y desolación externa casaban bien.
Aquello era la soledad. Nadie con quien hablar, cuando me apetecía conversar, contar mi obsesión, relatarla una y otra vez como en la moviola–ahora leo, escribo, escucho-. Atenazado por la tristeza amarga, apareció un oasis en medio de aquel desierto, anunciado en las alturas por un letrero aledaño. Ese edificio acristalado, precioso, transparente, ocupado por Burger King, nos esperaba: la luz en el horizonte. Butaca y sofá únicos, esquineros, cual sucedáneo de nuestro añorado Starbucks de la calle Princesa de Madrid. A priori, se trataba de un no-lugar para el silencio; pero, tras tres días consecutivos de peregrinaje, algo ocurrió: cuando un empleado iba a atendernos, otro se adelantó para indicar “pon dos capuchinos”. Eureka, habíamos vuelto a la ciudad. Y, por ello, no regresamos, hasta hace unos días.
Burger King y Lupa, con sus cartelones, son más que la suma de las partes: espacio público, rompedor de la monotonía del espacio privado en la urbanización. Unas puertas abiertas para el forastero en placita heredera del foro romano, como el que se puede contemplar en Pompeya, cuyo callejero denso exige horas y horas de recorrido. En cierta ocasión, el conductor de un autobús madrileño hablaba con un inspector de la EMT. El primero refirió sus seis visitas a Pompeya –yo solo fui una vez-. El plano de Carrascalejo incluye plaza; pero es de mentira. Antítesis del ágora, apenas parque campestre, impersonal, excesivo en tamaño, como esos bosques inmensos que se cuelan en la vista panorámica de Moscú, contemplada desde nuestra habitación en la planta veintitantos del Hotel Izmailovo.
En 1995, mi familia y yo afrontamos una locura; y, atravesamos Canadá en coche alquilado, primero desde Quebec hasta Vancouver, por la Transcanadiense, casi desde el Atlántico para llegar al Pacífico. En una segunda etapa, llegó lo más emocionante: el viaje hasta Yukón y Alaska por la “Alaska Highway”, carretera mítica sin asfaltar. La rutina de poner aire a las ruedas todos los días en alguna gasolinera perdida. Los inviernos dejaban muy maltrecha aquella vía; y, cuando en algunos puntos desaparecía, debíamos seguir a un vehículo denominado “pilot car”, guía hasta el siguiente tramo. En la conducción, nos topamos con once osos, zorros árticos de color blanco, un alce, etc. El Yukón tiene la extensión de España y, por aquel tiempo, apenas veinticinco mil habitantes. Un incendio se abrió paso una tarde, sin nadie alrededor de aquella inmensidad forestal. La pequeña ciudad de Dawson City, que se mantiene como en la fiebre del oro, Manhattan mínimo en medio de la nada. Y, durante el fin de semana, cuántos inuit afrontaban un viaje de setecientos kilómetros, minucia para ellos, con objeto de pasarlo bien en el casino local. En esta urbe con casitas de madera, tan bonita, se desarrollaba “La llamada de la selva”, novela de Jack London, con adaptación cinematográfica encantadora, protagonizada por Clark Gable y Loretta Young. Un enclave remoto, solo accesible por ferry tras cruzar el río Klondike.
Por aquellas latitudes, las jornadas terminaban en algún motel, siempre ubicado de forma estratégica en el cruce de la “Alaska Highway” con otra carretera mínima. Y cuando la noche se echaba encima, aquellos carteles iluminados sobre poste vertical –como los de Lupa y Burger King- eran signo tranquilizador de llegada a un oasis de civilización, donde encontrar confort, comodidad, calor, luz, hamburguesas, hielo para el vaso de agua. Una vez finalizado el recorrido, devolvimos el auto, con diecisiete mil kilómetros adicionales a Hertz, la única compañía que permitió la ejecución de mi plan logístico: arrancar el vehículo en Quebec; y dejarlo casi a cinco mil kilómetros en la Columbia Británica, tras retorno desde el Lejano Norte.
En Carrascalejo solo falta un motel para hacer tripleta con Lupa y Burger King. Cuando paso por allí, recuerdo los viajes de carretera en Estados Unidos y Canadá. Aquellos anuncios elevados están incorporados a mi memoria afectiva. En esos paisajes espectaculares del Yukón y Alaska, estas señales sumaban; y no restaban. ¿No puede ser lo mismo en SG?
Además, ya saben: el iconoclasta Andy Warhol también habría dado un sí a estos espléndidos carteles publicitarios, muestras de arte “pop” en estado puro. La Torre Eiffel estuvo a punto de ser demolida; y hoy es icono mundial. Según ha ocurrido con el toro de Osborne, estas estructuras de mobiliario urbano, indicadoras de enclave en el caso de Carrascalejo, podrían llegar a ser declaradas bienes de interés cultural –o una categoría pareja- con el paso del tiempo. Todo un legado del “American Way of Life”, que tanto nos marcó en el siglo XX.