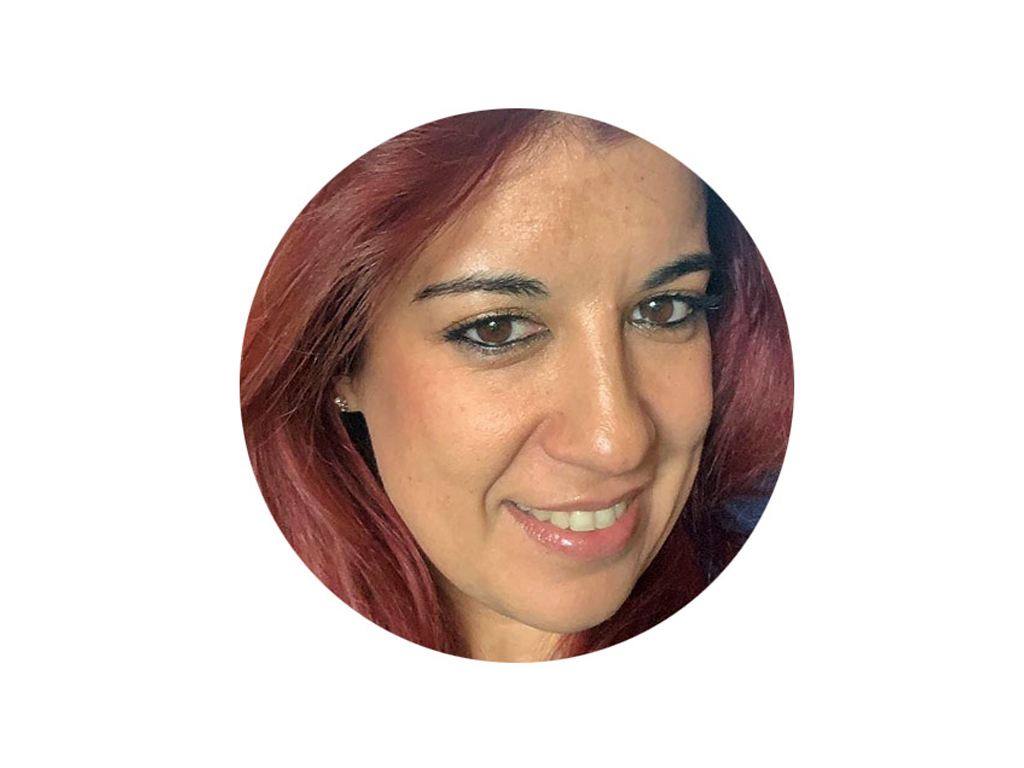Seguro que nos habríamos pateado el pinar aprovechando la temporada de níscalos, reviviendo aquellas expediciones de cuando éramos pequeños y papá era joven. Qué capacidad de orientación y pericia para dar con los rebollones más codiciados. Mientras tanto no perdíamos ocasión para hacer de exploradores disfrutando de esa naturaleza hospitalaria que también nos enseñaron a respetar.
Otoños cautivadores, que eran la antesala de inviernos sin tregua, permitían hacer acopio de piñas y ramas que buena falta harían para calentarse en los peores días de enero, en plenas heladas, y alguna nevada como las de antaño, recordando las puestas de cadenas, el aire gélido con el que arrecirse, las quitanieves, palas y veredas, las fotos en blanco y negro de usos, costumbres y fatigas contra las que hoy nos declararíamos en huelga.
Solíamos ir tres, logrando así aliviar la letanía de nuestras madres y abuelas de no adentrarse solos por el monte. Entre los pinos que nos habían visto crecer y que tanto le han dado al municipio a lo largo de sus años de historia, íbamos en búsqueda del preciado tesoro, acompañados del sonido de las hojas secas bajo nuestros pies.
Aquellas setas inconfundibles de tonos rosáceos anaranjados con los que no se tienen dudas, tratándolos con sumo cuidado en origen y destino, procurando dejar sus esporas sobre el terreno, afanados en que llegaran lo más sanitos posible a la cocina de mamá, que les dedicaría su tiempo de elaboración para degustarlos todos juntos, tras al éxito de la jornada.