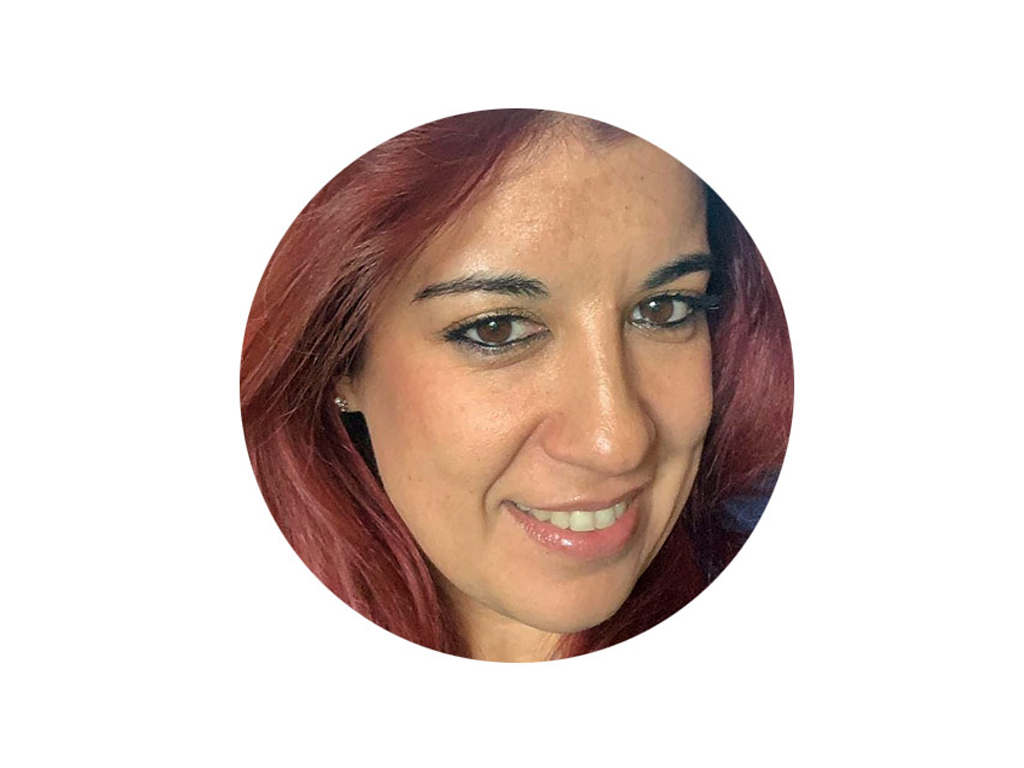Alcanzada la primera mitad del año, como el que logra ascender por una escarpada montaña y le piden que comience la desescalada, con inquietud y el pulso acelerado, con nervios, alarma y preocupación para desanclar el calendario y cambiar el cartel de “cerrado hasta nuevo aviso” a un “apertura en la siguiente fase”.
Un 2020 cargado de muerte, de ingresos de hospital, de vocabulario sanitario, de ataúdes, de confinamiento, de cancelaciones, de teletrabajo, de fechas pospuestas definitivamente, sin planes, con ganas de conformarse.
Y entre todo ese conglomerado a digerir, un semestre perdido, marcado por la pérdida de los que se fueron sin preaviso, dejando un rastro en los meses de después. Y en los que se quedaron, recomponiéndose en este exilio de proximidad. La cuesta del calvario bien podría titularse el post de esta pandemia, en un muro, el de las lamentaciones que cada uno ha horneado en su propio confinamiento.
Aun golpean las escenas de una nochevieja de aniversario en Madrid, exhaustas de cocina, mirando la foto de la abuela segoviana, recordando su partida aquel 14 de enero dos años antes, con la gran nevada en tierras de Juan Bravo, celebrando el cumpleaños de la otra segoviana de la casa, la más importante de mi vida, nada más de tomar las uvas, alzando las copas y el champán, soplando las velas con prisas para no perdernos ni un solo segundo de este hereje annus horribilis. Es el tiempo del descuento, de reducir nuestra agenda, de disfrutar el momento, de mirarnos a los ojos, sin cogernos de la mano.