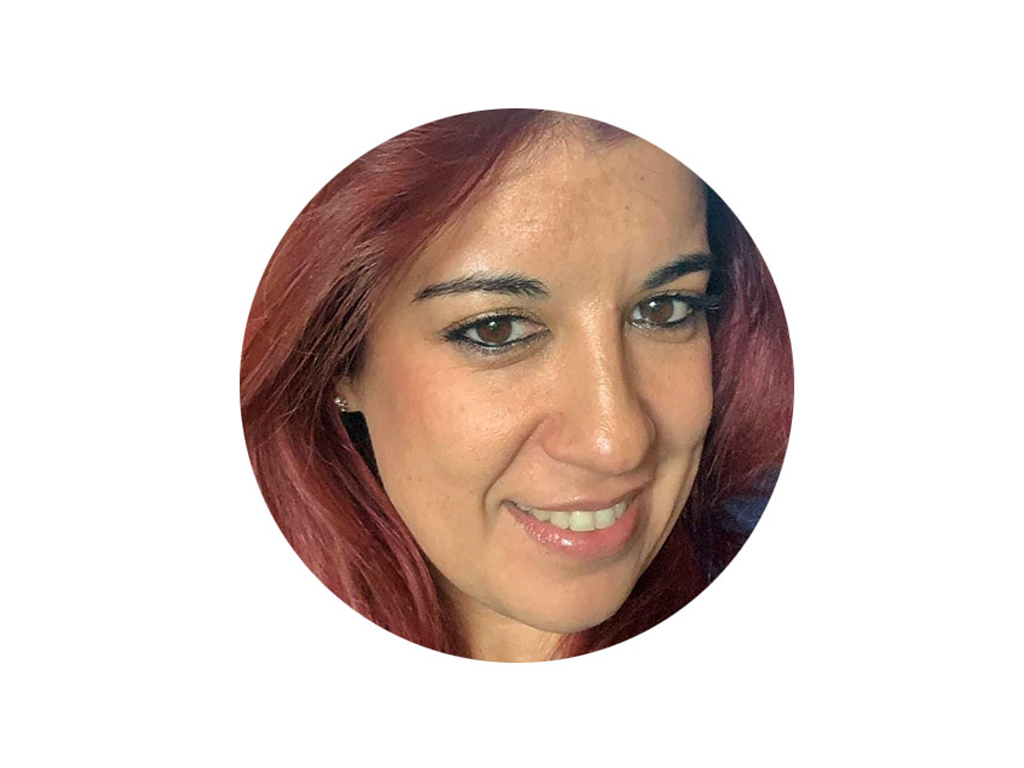Corrían los años 80, llegaba el mes de junio. El sol de la capital empezaba a refractar sobre el asfalto generando espejismos de solanera sin arbustos. La maquinaria del veraneo se aceleraba en cuanto que mamá iba organizando los bártulos de temporada en medio de un calor sofocante sin aire acondicionado y con la algarabía propia de una familia de las de antes, mientras, recibíamos la llamada de la abuela desde San Rafael. Todo un petate que iría a parar al maletero del coche familiar que con suerte y la habilidad garantizada de papá nada quedaría en tierra hasta final de trayecto, tan aprendido como deseado, que separaba Madrid de El Espinar. Una estancia libre de cargas, sin asignaturas pendientes, que se prolongaría hasta bien entrado septiembre con las consiguientes idas y venidas por trabajo del cabeza de familia. Comenzaba así nuestra fase estival.
Jornadas de esparcimiento en Peña Morena, expediciones arriesgadas en bici, escenas inolvidables guardadas como secretos de estado que iban desde la aventura extrema por parajes sin permiso hasta la disciplina autocrática de madrugar para rendirle culto a la raqueta. Una agenda callejera repleta de actividades sin descanso y sin horas suficientes en el día. El ruido del río Moros a su paso por La Panera abrazado por sus pinos. Qué tiempos! Cuando la conciencia aún es joven y no entiende de peajes ni de destinos, ajenos al devenir de la vida fuimos creciendo los niños y niñas nacidos a últimos de los setenta y durante la década siguiente.